Cuentos y poesía
En esta página se incluyen los cuentos y poesías de Paracuellos.
FIN
El cura de
Paracuellos
Publicado
en 1924 por D. Antonio Trueba (1819-1889).
I.
Paracuellos, que es un lugar de tres
al cuarto, situado en la orilla izquierda del Jarama, como dos leguas al
Oriente de Madrid, tenia un señor cura que, mejorando lo presente, valía
cualquier dinero.
Es cosa de contar de cuatro plumadas
su vida, que la de los hombres que valen se ha de contar y no la de aquellos de
quien se dice:
En el mundo hay muchos hombres de
historia tan miserable, que se compendia diciendo que nacen, pacen
y yacen.
Su padre era un pobre jornalero que
no sabía la Q, de lo cual estaba pesarosísimo, tanto que no se le caía de la
boca la máxima de que el saber no ocupa lugar. Consecuente con esta máxima,
puso el chico a la escuela, y el chico hizo en pocos meses tales progresos,
que, según la expresión de su buen padre, leía ya como un papagayo.
Así las cosas, dio al pobre
jornalero un dolor no sé en qué parte, y se murió rodeado de su mujer y sus
hijos, repitiendo a estos, y muy particularmente al escolar, que era el mayor,
su eterna canción de que el saber no ocupa lugar.
La madre de Pepillo, que así se
llamaba nuestro héroe (como dicen los genealogistas, aunque su héroe no sea tal
héroe ni tal calabaza), se vio negra para tapar tantas boquitas como le pedían
pan a todas horas, y como le saliese proporción de acomodar a Pepillo con un
amo que le mantuviese, vistiese y calzase (vamos al decir), no tuvo más remedio
que aprovecharla, por más que le doliese quitar al chico de la escuela. El amor
con quien la tía Trifona (que así se llamaba la viuda) acomodó a Pepillo, era
el mayoral de una de las toradas que pastan en la ribera del Jarama, según
sabemos por los poetas que tanto han molido, al respetable público con los
toros jarameños, como si los toros fueran un gran elemento poético.
Pepillo se pasaba el día en aquellos
campos arreando pedradas con la honda a los toros que se desmandaban, y muy
contento con no perder de vista a su pueblo natal, que se destaca encaramado en
un alto cerro que domina toda la campiña y muy particularmente las praderas
bañadas por el Jarama. Era tal el apego que Pepillo tenía a su pueblo, que
llevarle a donde no le viera hubiera sido llevarle al campo-santo. Ya esto dice
mucho en su favor, porque no puede menos de ser un bribón de siete suelas el
que no tiene apego al pueblo donde ha nacido, donde se ha criado y donde están,
vivos o muertos, sus padres, aunque el pueblo sea tan desgalichado como lo son
casi todos los de las cercanías de Madrid (y perdonen sus naturales el modo de
señalar).
Como Pepillo tenía muy presente la
máxima de su padre de que el saber no ocupa lugar, pensó que tampoco le
ocuparía el saber capear a un toro, que al fin saber es, y tomando lecciones de
esta ciencia del mayoral y los aficionados al toreo que con frecuencia
visitaban la torada, logró poseerla con rara perfección. Como viese que,
gracias a ella, se había librado más de una vez de que un toro le hiciese
cosquillas, se volvía lleno de emoción hacia aquel campanario negro y alto a
cuya santa sombra descansaba su pobre padre, y exclamaba:
-¡Gracias, padre, pues al amor al
saber que me infundiste debo el no haber quedado
en las
astas del toro!
Tal afición fue tomando Pepillo al
toreo, que dedicaba a él todos sus ratos de ocio, y, como su amo se lo
permitiese, no perdía una corrida de novillos de las que se celebraban en los
pueblos cercanos de Barajas, Ajalvir, Cobeña, Algete y otros, donde hacía
prodigios con su destreza táurica; pero un día se hizo estas reflexiones:
-Mi buen padre decía que el saber no
ocupa lugar, y me aconsejó en la hora de su muerte que, lejos de olvidar esta
máxima, la tuviese siempre presente y me guiase por ella. ¿Me he guiado por
ella hasta aquí? No hay tales carneros, porque el saber que hasta aquí he
adquirido se ha limitado al toreo, y el saber no se limita a esta ciencia, que
se extiende a otra infinidad de ellas. Yo quisiera ser un sábelo-todo, y donde
todo se aprende es en los libros. A ver si me proporciono por ahí unos cuantos
y regocijo a mi pobre padre en el cielo, o donde esté, haciéndome un pozo de
sabiduría.
Apenas se había hecho Pepillo estas
reflexiones, acertó por casualidad a pasar el Jarama, por la barca que está al
pié de Paracuellos, uno de esos libreros ambulantes que van por los pueblos
vendiendo sabiduría con los libros que, cansados de estar en casa de
Navamorcuende, salen a tomar un poco el aire en las calles de Madrid y luego
van a veranear en las provincias. Con las propinas con que habían recompensado
sus hazañas taurinas los aficionados (con perdón de ustedes) a cuernos, así
cuando visitaban la torada de casa, como en las novilladas de los
pueblos, compró media docena de libros y se dedicó en aquellos campos de Dios
(y de los toros bravos) a estudiar en ellos.
II.
Un Grande de España abandonaba con
frecuencia su palacio de Madrid y se iba a Algete. ¿A que no saben Vds. a qué
iba? Pues iba a sacar la tripa de mal año, porque le sucedía una cosa muy rara:
no podía atravesar bocado en su casa, aunque su cocinero estudiaba con el
mismísimo demonio para abrirle el apetito, y en Algete comía como un sabañón
del bodrio cargado de pimentón y azafrán con que se alimentaban, tumbados con
él en los surcos, los trabajadores de una posesión que tenía allí.
A este Grande (que ya se conocía que
lo era en su afición a hacerse pequeño) le chocaba, siempre que pasaba por la
cuesta de Ibán-Ibáñez, un muchacho muy enfrascado en la lectura de algún libro,
sentado en aquellos vericuetos, mientras los toros pastaban en las praderas
inmediatas. Un día, en vez de continuar su camino hacia la barca, se dirigió
hacia el muchacho y le llamó, deseoso de satisfacer su curiosidad.
Pepillo se apresuró a bajar de los
cerros, saliendo al encuentro de aquel señor con el libro bajo el brazo y el
sombrero, gorra o lo que fuese, en la mano.
-Muchacho, le dijo el Grande, ¿qué
es lo que todos los días lees con tanta atención en esos cerros?
-Señor, leo unos libros muy sabios,
le contestó Pepillo chispeándole los ojos de admiración y entusiasmo al hablar
de los libros que leía.
-¿Y lees para entretenerte o para
instruirte?
-Para instruirme, señor.
-¡Hola! ¿Conque quisieras ser sabio?
-¡Vaya si quisiera!
-Pues para tu oficio no se necesita
saber mucho.
-Señor, el saber en todos los
oficios es bueno. Mi padre que esté en gloria decía que el saber no ocupa
lugar, y tenía mucha razón.
-Ciertamente que la tenía, ¿Y tú
piensas pasar la vida guardando toros?
-Si no hay otro remedio, me
contentaré con eso, aunque tengo esperanzas de ser algo más.
-¿Y se puede saber qué esperanzas
son esas?
-Sí, señor: las de ser torero.
-¿Y eso te parece ser algo más?
-¡Pues no me ha de parecer!
-Te equivocas, muchacho; ser torero
nunca es ser algo más.
-¿Pues qué es?
-Siempre es ser algo menos.
-No le entiendo a Vd., señor.
-Cuando estudies algo más, lo
entenderás.
-Pues tengo ganas de estudiar para
entenderlo.
-¿Conque tienes afición al estudio?
-Mucha, señor.
-Pues si quieres estudiar, yo te
costearé los estudios. ¿Qué carrera quieres seguir?
-Señor, ¿qué entiendo yo de eso? La que
a usted le parezca mejor.
-¿Quieres seguir la militar?
-Esa no me hace mucha gracia. ¿Por qué?
-Porque el militar mata.
-Estás equivocado: el militar defiende.
-Bueno; pero como Paracuellos no tiene
guarnición.....
-¿Quieres ser arquitecto?
-Como no se hacen casas en
Paracuellos.....
-¿Quieres ser marino?
-Como no andan barcos en el Jarama.....
-¿Quieres ser médico?
-Como el de Paracuellos es tan
joven.....
-¿Quieres ser cura?
-Sí, señor, porque el señor cura de
Paracuellos es ya viejo y cuando se muera le reemplazaré yo.
-¡Ah, ya! ¿conque tú no quieres
alejarte de Paracuellos?
-Le diré a Vd., señor: si para estudiar
no tengo más remedio que alejarme, me alejaré; ¿pero alejarme para siempre? Eso
no, señor; más quiero arar tierra cerca de Paracuellos que arar diamantes
lejos.
-Bien, hombre, no me disgusta tu modo
de pensar. Un poco exagerado es, pero ya vendrá el tío Paco con la rebaja.
Algunos años después, Pepillo ya no era
Pepillo; era el Sr. D. José, cura párroco de Paracuellos, cuyo curato, vacante
por defunción del anciano que le desempeñaba, había obtenido apenas cantó misa.
III.
El señor cura de Paracuellos casi no
tenía pero. Aunque joven, era el cura más sabio desde Madrid a Alcalá, y en
punto a virtud y celo en el desempeño de su sagrado ministerio, todo lo que se
diga es poco.
Haciendo
prodigios de orden y economía durante sus estudios, con los ahorros de la
pensión de ocho mil reales a unos que el Grande de España le había pasado hasta
que se ordenó de misa, había ayudado a su madre, de modo que ésta había vivido
perfectamente y educado a los otros chicos, Cuando D. José obtuvo el curato de
su pueblo, sus hermanos no necesitaban ya de su apoyo, pues habían aprendido
buenos oficios y se ganaban muy bien la vida. En cuanto a su madre, se la llevó
consigo a su casita, y la buena mujer, tan curadita, tan aseada y tan guapa,
reventaba de orgullo y alegría oyéndose llamar la madre del señor cura, en
lugar de la tía Trifona, como la llamaban antes.
Repito que casi no tenía pero el
señor cura de Paracuellos: él no tenía cosa suya si los pobres la necesitaban;
él era puntualísimo en lo tocante al culto, el confesionario y la
administración de Sacramentos; él tenía la iglesia como una tacita de plata; él
predicaba con tanta elocuencia, que las mujeres se le querían comer vivo y a
boca llena le llamaban pico de oro; él era de alma tan pura y candorosa, que
cuando un muchacho le confesaba que había dado un pellizco a una muchacha, le
preguntaba si la muchacha se había reído o había llorado, y si le contestaba
que se había reído, no le echaba por el pellizco penitencia alguna; él había
conseguido a fuerza de predicar a la tabernera que la fuente del pueblo diese
agua suficiente para el consumo del vecindario; él había quitado a los señores
de justicia la pícara maña de refrescar en las sesiones de ayuntamiento con
vino, chuletas, jamón, cochifritos y otras porquerías por el estilo; él, en
fin, era un señor cura que casi no tenía pero.
El pueblo paracuellano veía por sus
ojos, porque además de todas estas buenas cualidades, tenía otra que le
enamoraba, y era la afición del señor cura al toreo y su pericia en capear,
picar y poner un par de banderillas con el mayor salero al toro más bravo. Ya
se sabía: todos los días, después de cumplir con los deberes de su sagrado ministerio,
el señor D. José había de bajar a las praderas del Jarama a entretenerse un
poquito capeando o poniendo un par de varas al toro de más empuje y bravura de
cuantos allí pastaban. Y el sábado por la tarde, único día en que se mataba en
Paracuellos una res vacuna para el consumo del vecindario, ya se sabía también:
el señor D. José había de ir al matadero a dar un pasito de muleta a la res que
se iba a matar.
Pues ¡no digo nada de lo que pasaba
cuando en Paracuellos había corrida de novillos, que era con mucha frecuencia,
porque el pueblo paracuellano era loco (con perdón de ustedes) por los cuernos!
Así que aparecía el novillo más bravo, el pueblo paracuellano mandaba una
comisión al señor cura para rogarle que saliese a la plaza e hiciese alguna de las
suyas. El señor cura, como era tan modesto, se ponía colorado como un tomate
con el rubor que le causaban tal honra y los elogios que la comisión popular
prodigaba a su valor y su destreza táurica, y después de excusarse largo rato y
hacerse el chiquito, concluía siempre por acceder a las instancias del
bondadoso pueblo paracuellano, y una vez en la plaza, hacía maravillas con el
novillo, hundiéndose los tablados a fuerza de aplausos al señor cura, cuya
destreza era tal, así en la plaza de Paracuellos como en las praderas del
Jarama, que lo más, lo más, que le solía suceder, era volver al tablado o al
pueblo con un siete en el pantalón por salva la parte. Sólo un inconveniente
tenía la sabiduría en el toreo del señor cura de Paracuellos, y era la envidia
que los pueblos inmediatos tenían a Paracuellos por el cura que poseía, y de
esto resultaba cada paliza, que se llenaba de presos la cárcel del partido. Los
paracuellanos estaban tan orgullosos con el mérito táurico de su señor cura,
que para ellos no valía un comino el mejor torero comparado con el señor cura
de su pueblo.
Iban, por ejemplo, a Algete a una
corrida de novillos: un diestro aficionado o un torero de oficio hacía una
suerte maravillosa, y el pueblo entero prorrumpía en vítores y aplausos; en aquel
instante no faltaba un paracuellano que gritase:-«¡Eso lo hace por debajo de la
pata el señor cura de Paracuellos!» Y ya tenían ustedes armada una paliza de
cuatrocientos mil demonios.
Todo eran intrigas por parte de los
pueblos inmediatos para quitar a los paracuellanos su señor cura y hacerse
ellos con párroco de tal sabiduría táurica; pero sí, ¡buenas y gordas! El señor
cura de Paracuellos era tan amante de su pueblo nativo, y a pesar de su
increíble modestia estaba tan orgulloso con el aprecio que el pueblo
paracuellano hacía de su mérito tauromáquico, que ni por una canonjía de Alcalá
hubiera trocado su curato de Paracuellos.
No faltaron intrigantes de Ajalvir y
Cobeña que le salieron con la pata de gallo de que si había sido tolerable que
cuando estudiante no abandonase su afición al toreo y hasta se enorgulleciese
con los aplausos que le prodigaba el público por un salto al trascuerno o un
capeo a la verónica, tal afición y tal orgullo eran muy feos y no se podían
tolerar en un señor cura párroco; pero el señor cura veía venir a los de
Ajalvir y Cobeña, y los echaba enhoramala diciendo para sí:
-Señor, si es máxima universalmente
admitida y sancionada que el saber no ocupa lugar, y yo sé a maravilla el
difícil arte de Romero, Pepa-Hillo y Costillares, ¿a qué santo he de renunciar
el cultivo de este arte tan honesto en mí, que todas las deshonestidades que me
proporciona se reducen al cabo del año a media docena de sietes en el pantalón
por salva la parte?
Un día el Sr. D. José, como todos los
párrocos del partido, recibió una comunicación del señor cardenal arzobispo de
Toledo, en que su eminencia le anunciaba que se preparaba a la santa visita de
la diócesis y de tal a cual día iría por Paracuellos.
Recibir el Sr. D. José esta noticia
y empezarle a temblar las piernas como campanillas, todo fue uno.
-Pero, señor, decía, ¿qué será esto?
¡Temblar yo al acercárseme un cardenal arzobispo, cuando nunca he temblado al
acercárseme un toro bravo! Algo malo me va a pasar, aunque no sé por qué.
Y a todo esto, al señor cura seguían
temblándole las pantorrillas, y como era tan candoroso y blanco de conciencia,
ni por el pensamiento le pasaba que sus tristes presentimientos pudieran tener
algo que ver con su afición (con perdón de ustedes) a los cuernos.
IV.
Las campanas de Barajas se hacían
astillas a fuerza de repicar.
El temblor de piernas volvió a
anunciarle al señor cura de Paracuellos alguna desazón muy gorda.
-¡Ya pareció aquello! exclamó el
señor cura al sentir aquel temblor y aquel repique, y acompañado de todo el
vecindario, salió al alto de junto a la iglesia y se puso a mirar hacia
Barajas, que está enfrente, cosa de media legua, al otro lado del río. Al fin
un grupo de gente que rodeaba un coche apareció a la salida de Barajas, y tomó
cuesta abajo en dirección a la barca de Paracuellos.
-¡Ya viene, ya viene su minencia!
gritó el pueblo paracuellano, mientras el Sr. D. José, temblándole más que
nunca las pantorrillas, ordenaba al sacristán que subiese a la torre y
prorrumpiese en un repique de doscientos mil demontres.
El señor cura se fue a revestir para
recibir al prelado en el pórtico de la iglesia, y los señores de justicia,
todos arropados con capas pardas, aunque hacía un calor que se asaban los
pájaros, y seguidos de casi todo el resto de sus feligreses, bajaron a recibir
a su eminencia al pie de la cuesta de Paracuellos.
El señor arzobispo, así que despidió
en la orilla derecha del río a los cabildos eclesiástico y municipal de
Barajas, pasó la barca y fue recibido inmediatamente por los de Paracuellos.
Venía bueno, aunque muy sofocado, porque era muy grueso y hacía mucho calor, y
acogió con mucha benevolencia a los señores de justicia de Paracuellos, a
quienes, por supuesto, dio a besar el anillo, así como a los demás paracuellanos.
La subida al pueblo es violentísima,
y en su vista el señor arzobispo manifestó que, temeroso de que se estropease
en ella el hermoso tiro de mulas de su coche, se determinaba a subirla a pie.
-No lo consentirnos, minentísimo
señor, le replicó el señor alcalde lleno de entusiasmo, en el que le secundaron
los demás señores de justicia y el pueblo entero.
Vuestra minencia subirá en coche y
el pueblo paracuellano tirará de él. Yo soy el primero que voy a tener la honra
de meterme en varas para ello.
Y así diciendo, el señor alcalde y
los demás señores de justicia se preparaban a quitar las colleras a las mulas
para ponérselas ellos, cuando el señor arzobispo se lo impidió con benévola
sonrisa, diciéndoles que deseaba subir a pie y aun se proponía recorrer del
mismo modo los pueblos de aquel lado del río, porque le convenía mucho hacer
ejercicio a ver si así disminuía algo su obesidad.
No tuvo más remedio el pueblo
paracuellano que renunciar a aquella ovación con que deseaba obsequiar al ilustre
prelado; pero desde aquel momento los señores de justicia, interpretando
fielmente los sentimientos del pueblo que tan dignamente representaban, se
propusieron no dejar marchar de Paracuellos al señor cardenal arzobispo sin
disponer alguna fiesta notable en su obsequio.
El señor arzobispo visitó la
parroquia y quedó complacidísimo del estado en que la encontró, por lo que
colmó de elogios al señor cura, que, como era tan modesto, se ruborizó mucho de
los piropos que le echó su eminencia, piropos que se renovaron cuando el señor
arzobispo se fue luego enterando de que el señor cura tenía el pueblo como una
balsa de aceite en punto a instrucción moral y religiosa.
Mientras el señor arzobispo comía y
descansaba durmiendo un poco de siesta, una agitación inusitada se notaba en la
casa de ayuntamiento y en la plaza. En la primera conferenciaban y daban
órdenes los señores de justicia, y en la segunda se tapaban las boca-calles con
carros y se levantaba una especie de tablado con maderos y trillos.
Los señores de justicia, presididos
por el señor alcalde y de toda gala, es decir, todos encapados, aunque ardían
las piedras, salieron de la casa consistorial y se dirigieron a la del señor
cura, donde se hospedaba el señor cardenal arzobispo, que los recibió con su
habitual benevolencia.
El señor alcalde, que no tenía nada
de cobarde, particularmente cuando, como entonces sucedía, había tirado unos
cuantos buenos latigazos al morenillo de Arganda, fue quien, naturalmente, tomó
la palabra diciendo:
-Minentísimo señor: el pueblo
paracuellano, de quien semos dinos representantes, está namorao del aquel con
que vuestra minencia le ha dao a besar la sortija piscopal, y su dino
ayuntamiento, discrismándose por encontrar modo y manera de osequiar a vuestra
minencia, ha descutido y conferido lo más conviniente a amas a dos magestades
devina y humana, y ha encontrado que naa mejor que una corría de novillos,
máisime que Paracuellos tiene pa eso una alhaja que le envidian toos los
pueblos de la reonda, porque ellos la tendrán en lo cevil, pero en lo
clesiástico como la tiene Paracuellos, no ¡voto va bríos!.
Y así diciendo, el señor alcalde
entusiasmado dio en el suelo con la contera de la vara con tal fuerza, que hizo
ver las estrellas y soltar un ¡por vía de Cristo padre! al señor procurador
síndico que estaba a su lado y a quien le dejó un dedo del pie despachurrado
dentro de la alpargata.
El señor cardenal arzobispo, a pesar
de toda su gravedad, no pudo menos de tumbarse de risa en el sillón donde
estaba repantigado escuchando la arenga.
-Veamos, señor alcalde, preguntó al
fin dominando la risa, qué alhaja eclesiástica es la que tienen ustedes para
amenizar las corridas de novillos.
-¡Qué alhaja ha de ser, minentísirno
señor, sino nuestro señor cura, que se pasa por debajo de la pata a todos los
toreros de Madril!
-¿Y quién les ha dicho a Vds. eso?
-Naide, minentísimo señor, que too
el lugal lo está viendo toos los días.
-¿Y dónde lo ve?
Lo ve en la orilla del Jarama, en el
matadero y en la plaza del lugal siempre que hay novillos.
-¿Pero el señor cura sale a
lidiarlos?
-¿Que si sale? Já, já, ¡qué atrasaa
de noticias está vuestra minencia! Esta tarde mesma se verá si hay en el mundo,
con ser mundo, quien salte al trascuerno o ponga un par de banderillas con
tanta sal y salero como el señor cura de Paracuellos.....
El señor cardenal arzobispo, que se
había ido poniendo serio y triste conforme hablaba el alcalde, interrumpió a
este diciéndole:
-Bien, bien, señor alcalde, tengan
Vds. la bondad de retirarse para que yo pueda pensar si debo o no aceptar el
obsequio que Vds. me ofrecen y que de todos modos agradezco mucho.
Los señores de justicia se
retiraron, y el señor cardenal arzobispo llamó al señor cura, que, ocupado en
sus rezos, no había presenciado aquella singular audiencia, y que, a pesar de
que de nada le remordía la conciencia, sintió que volvían a temblarle las
pantorrillas.
V.
-Señor cura, siéntese Vd. aquí, a mi
lado, dijo el señor cardenal arzobispo con una mezcla de bondad y severidad que
alarmó un tanto al señor cura, a pesar de lo muy tranquila que éste tenía
siempre la conciencia.
-Gracias, eminentísimo señor.
-No hay de qué darlas, señor cura.
Dígame usted: ¿es verdad, como me han asegurado, que es Vd. peritísimo en el toreo?
-Es favor que me hacen sin
merecerlo, eminentísimo señor, contestó el señor cura bajando los ojos y
ruborizándose por efecto de su natural modestia.
-De seguro que los que me lo han
dicho no le han hecho a Vd. favor alguno, sino, por el contrario, y quizá sin
querer, un gran agravio. Conque vamos, señor cura, ¿qué hay de cierto en lo que
me han asegurado?
-Lo que hay de cierto, eminentísimo
señor, es que no paso de un simple aficionado al toreo.
-¿Y hasta dónde lleva Vd. esa
afición?
-No pasa, eminentísimo señor, de
bajar por las tardes a divertirme un rato orillas del Jarama capeando algún
toro bravo, entretenerme el sábado en el matadero dando algunos pases a la res
que se va a matar, poner algunos pares de banderillas cuando hay corrida de
novillos en el pueblo, y si la hay de muerte trastearle y despacharle de un
mete y saca recibiendo.
El señor cardenal arzobispo, cuyo
rostro se había ido encendiendo de indignación mientras hablaba el señor cura,
que lo atribuía a entusiasmo táurico de su eminencia, se levantó, exclamando
con severidad:
-Basta, señor cura, que no necesito
saber más para decir que Vd. es indigno de ejercer la cura de almas que le está
encomendada.
-Eminentísimo señor!.. balbuceó el
señor don José, temblándole, no ya las pantorrillas, sino todo el cuerpo.
-Nada me replique Vd. Toda la
satisfacción que me había causado la conducta de Vd. como párroco, queda
anulada y desvirtuada con su conducta de Vd. como aficionado al toreo, y desde
hoy tengo a bien retirarle a Vd. las licencias para ejercer el ministerio
sacerdotal.
-¡Perdón, eminentísimo señor!
exclamó don José queriendo arrodillarse bañado en lágrimas a los pies del
príncipe de la Iglesia; pero éste se mostró inflexible con él, y disgustado de
haber tenido que reconvenir y castigar allí donde había creído tener solo que
elogiar y premiar, determinó pasar inmediatamente a Ajalvir en vez de pernoctar
en Paracuellos, como había pensado.
Pronto se divulgó por el pueblo la
triste noticia de que el señor cardenal arzobispo había retirado al señor cura
las licencias de celebrar misa y confesar, por su afición al toreo, y que su
eminencia abandonaba aquella tarde a Paracuellos.
Todo el pueblo se llenó de pena, y
no se oían más que lloriqueos en las casas y en las calles.
-¡Y yo, exclamaba el señor alcalde
desesperado, y yo que he sido quien sin querer ha dilatao al señor
cura!!...
Inútil fue que el ayuntamiento y
comisiones de las clases más respetables del pueblo paracuellano se presentasen
al señor cardenal arzobispo en súplica de que dejase sin efecto la retirada de
licencias eclesiásticas al señor cura: el señor cardenal arzobispo continuó
inflexible, contestando que por más que lo sintiese, era en él deber de
conciencia el no consentir que un sacerdote degradase y ridiculizase su sagrado
ministerio con aficiones y ejercicios tan contrarios y opuestos a su augusta
gravedad como el ejercicio del toreo.
Su eminencia partió en efecto de
Paracuellos aquella misma tarde, y el pueblo paracuellano en masa quedó firmemente
dispuesto a mover cielo y tierra para vencer el rigor del señor cardenal
arzobispo.
En cuanto al señor cura y su
desconsolada señora madre, ni aun tuvieron valor para salir a despedir a su
eminencia, tomando parte en el coro de llanto y súplicas con que salió a
despedirle todo el pueblo: ambos quedaron en casa llorando y pidiendo al
milagroso Santo Cristo de la Oliva (muy venerado de todos aquellos pueblos a
pesar de ser de Cobeña) que ablandase el corazón del señor cardenal arzobispo.
VI.
El señor cardenal arzobispo había
pernoctado en Algete después de visitar los pueblos de toda aquella banda
izquierda del Jarama, y se disponía a volver a Madrid para descansar algunos
días y continuar la visita por su dilatada diócesis.
Inútiles habían sido todos los
empeños y súplicas con que en nombre del pueblo paracuellano, le habían
importunado las personas más respetables de aquella comarca para que devolviese
las licencias eclesiásticas al señor cura de Paracuellos, que aparte de su
pícara afición al toreo, era, según le decían todos, un sacerdote ejemplar: el
señor cardenal arzobispo había continuado inflexible, contestándoles con un dixi.
El señor cura de Paracuellos y su
señora madre, poniendo ya solo en Dios su esperanza, se dirigieron a Cobeña antes
de salir el sol, sin más objeto que oír una misa en el altar del Santo Cristo
de la Oliva, y pedir a este milagroso Señor que el señor cardenal arzobispo de.
Toledo perdonase al sacerdote castigado y ya profundamente arrepentido de sus
faltas.
Cuando ya habían oído la misa y
orado larga y entrañablemente y se disponían a volver a Paracuellos, oyeron
repicar las campanas de Cobeña: era que el señor cardenal arzobispo, de regreso
de Algete, que dista de allí media legua, entraba en la villa de paso para
Madrid.
Creyendo la anciana y su hijo que
por permisión de Dios tropezaban allí con el primado de las Españas y debían
aprovechar aquella ocasión para dirigirle personalmente sus súplicas, le
salieron al encuentro junto a la fuente que está a la entrada del pueblo, y se
arrodillaron a sus pies anegados en lágrimas.
El señor cardenal arzobispo les dio
a besar el anillo y los levantó amorosamente no menos conmovido que ellos,
pero, haciendo un penoso esfuerzo sobre su voluntad de hombre para no someter a
ella su voluntad de prelado, volvió a negar al pobre señor cura la gracia que
éste le pedía, y atravesando la población, sin detenerse apenas en ella, siguió
a pie hacia la barca de Paracuellos.
El cura y su anciana madre le
siguieron tristemente, la anciana ocultando a su hijo las lágrimas con el
rebozo de su mantilla de franela, y el cura ocultando a su madre las suyas con
el embozo de su capa.
El señor cardenal arzobispo y su
comitiva tomaron la cuesta de Ibán-Ibáñez, que termina en las praderas del
Jarama, por entre las cuales y el cerro de Paracuellos hay que caminar un buen
rato para llegar a la barca donde esperaba al cardenal arzobispo el coche.
El señor cura y su señora madre
estuvieron a punto de dirigirse al pueblo por los cerros en vez de bajar a las
praderas; pero yo no sé qué corazonada le dio al señor cura, que dijo a su
madre:
-Madre, vámonos por abajo.
En el momento en que el cardenal
arzobispo y su acompañamiento ponían el pie en la pradera, un toro de una
torada que pacía mucho más arriba a la orilla del río, y que no había quitado
ojo del señor cardenal desde que este asomó por lo alto de la cuesta con su
traje encarnado, partió como una centella praderas abajo, sin que bastaran a
detenerle los esfuerzos que para ello hacían los vaqueros.
El señor cardenal y su
acompañamiento, viendo que el toro se les venía encima como una furia infernal,
apretaron el paso llenos de espanto; pero el toro avanzaba en un segundo más
que ellos en un minuto. Viéndole ya encima, los de la comitiva, llenos de
terror, treparon a los cerros; pero el señor cardenal, como era tan grueso,
resbaló y rodó al suelo apenas lo intentó y no tuvo más remedio que seguir
pradera abajo pidiendo, espantado, socorro, primero a los hombres y después a
Dios.
Ya sentía a su espalda las pisadas y
los furiosos resoplidos de la fiera, y encomendaba su alma a Dios creyendo
llegado el momento de entregársela, cuando de repente le pareció que los pasos
y los resoplidos del toro se desviaban algo de él, y entonces volvió la vista y
lanzó un grito de esperanza y agradecimiento.
Era que el señor cura de
Paracuellos, al ver al señor cardenal arzobispo en aquel terrible trance, se
había lanzado a la pradera por un atajo de los que él conocía perfectamente, y
saliendo al encuentro del toro en el momento en que éste casi tocaba con sus
terribles astas al cardenal, le había tendido la capa, y con admirables
quiebros y capeos le desviaba del blanco (o mejor dicho encarnado) de sus iras,
y daba tiempo a que llegaran los vaqueros armados de fuertes picas, como en
efecto llegaron e hicieron a la fiera tornar praderas arriba a reunirse con la
torada.
El señor cardenal arzobispo,
llorando de alegría y agradecimiento, abrió sus brazos a su salvador y le
estrechó en ellos, exclamando:
-Señor cura, este peligro en que me
he visto, y esta salvación que a Vd. debo, son un milagro con que Dios ha
querido castigar mi excesiva severidad para con Vd., y mostrarme cuán digno es
Vd. de mi indulgencia. Como hombre le daré a usted cuanto me pida, y como
arzobispo de Toledo le devuelvo inmediatamente las licencias eclesiásticas que
le había recogido.
-¡Gracias, eminentísimo señor!
exclamó el señor cura arrodillándose anegado en lágrimas de gratitud y consuelo
a los pies del arzobispo, que se apresuró a alzarle, diciéndole:
-No me dé Vd. gracias, señor cura,
déme usted únicamente palabra de que no volverá nunca a degradar el manto del
sacerdote tendiéndole a los pies de una fiera irracional.
-Eminentísimo señor, contestó el
señor cura con toda la efusión de su alma, yo prometo a vuestra eminencia por
mi fe de sacerdote y mi honra de hombre, que sacrificaré mi vida, si es
necesario, al cumplimiento de esta promesa solemne que a vuestra eminencia
hago.
Poco después el señor cura de
Paracuellos y su señora madre subían la cuesta de la barca y otro poco después,
cuando el señor cardenal arzobispo se alejaba camino de Barajas, las campanas
de Paracuellos se hacían astillas a fuerza de repicar, y el pueblo
paracuellano, congregado en el alto de junto a la iglesia, se volvía ronco a
fuerza de dar vivas al señor cardenal arzobispo de Toledo y al señor cura de
Paracuellos.
VII.
Habían pasado ya muchos años. La
señora madre del cura de Paracuellos, que lo era aún el Sr. D. José, dormía ya
en el camposanto a donde había ido a parar amada y bendecida del buen pueblo
paracuellano, después de haber pasado la vejez más dichosa que mujer había
pasado en Paracuellos.
El Sr. D. José, que no era aún
viejo, estaba hermosote y sano. Una tarde le dijeron que en la casilla de un
melonar de la ribera del Jarama había caído gravemente enferma una pobre
anciana, y se fue a verla, porque es de saber que los ocios que en otro tiempo
dedicaba al toreo, los dedicaba desde lo de marras al estudio de la medicina
casera, persuadido ya de que si bien es cierto que el saber no ocupa lugar,
este saber ha de ser el verdaderamente útil y no el nocivo o cuando menos
fútil, como el táurico, que es nocivo o fútil casi siempre, y si es útil alguna
vez (como se lo fue a él una), es porque todas las reglas tienen excepción y no
conviene que el hombre se rompa la cabeza adquiriendo saber cuya utilidad solo
se funde en la excepción.
Volvía el Sr. D. José de visitar a
la pobre enferma, a la que había dejado muy consolada con unas medicinas
caseras, unos reales y unos consejos, cuando al atravesar las praderas se vio
de repente acometido de un furioso toro que estaba escondido y como en acecho
detrás de un zarzal.
Corrió, corrió el Sr. D. José
perseguido por el toro, y cuando éste se le echaba encima, llevó la mano a
aquel mismo manteo con que con la mayor facilidad había salvado al señor
cardenal arzobispo de Toledo; pero como si el manteo hubiese quemado su mano,
le soltó, y un minuto después el pobre Sr. D. José estaba tendido en la pradera
con el manteo en los hombros y el pecho abierto de una cornada.
Esta es la historia del señor cura
de Paracuellos, cuya canonización no ha solicitado ya el pueblo paracuellano
temeroso de que la gente aficionada (con perdón de Vds.) A cuernos, salga luego
con la pampringada de que también ha habido un torero santo.
FIN.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publicado por Agustín Bonnat en 1853 y lleva por título: Por no saber nadar. Historia de unos amores. La historia forma parte de la serie Historia de unos amores, a la que Agustín Bonnat dedicó diversos cuentos en el Semanario Pintoresco Español.
FIN.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por no saber Nadar. Historia de unos
amores.
Publicado por Agustín Bonnat en 1853 y lleva por título: Por no saber nadar. Historia de unos amores. La historia forma parte de la serie Historia de unos amores, a la que Agustín Bonnat dedicó diversos cuentos en el Semanario Pintoresco Español.
I.
¡Cuánto se aman Fernando
y Rita! ¡Qué felices deben ser! ¡Qué existencia tan dulce y tan tranquila debe
pasar estos dos amantes, para quienes no hay mas mundo que ellos, para quienes
la humanidad se resumen en ellos dos! Rita, que es muy poética, hace versos, y
todos se los dedica a su Fernando, a quien llama su Faon, su Abelardo; los ojos
de este son sus estrellas favoritas. Su cabello es de una red de ilusiones en
la que ha quedado presa su alma; su cuerpo es elegante y airoso. ¡Cómo le ama!.
Fernando también adora a
su Rita; es su primer amor; es su ello ideal, su sueño de oro; no la encuentra
un defecto: sus versos le entusiasman; sus conversaciones le hechizan y le
encanta; no ve más cielo que el poético azul de los ojos de su Rita; no concibe
mayor felicidad que sus palabras: cuando están frente uno de otro; él la coge
una mano, se la estrecha entre las suyas, fija sus ojos en los de ella, y así
se están largos ratos, largas horas, que a ellos se les hacen minutos,
segundos, átomos de tiempo, y ¡ay del que los interrumpa!. El otro día Rita se
ha enfurecido porque la fámula ha venido a decirla que esta la sopa en la mesa,
en un momento crítico, cuando ella estaba ocupada en contar las pestañas de su
ídolo, para hacerle una erótica con tantos versos cuanto pelitos tenía en los
ojos. ¡Qué inquindad de doméstica!¿en que momento tan crítico había ido a mezclar
la prosa a la mas tierna poesía! ¿y para qué? ¡para comer!. Como si los héroes
de las novelas comieran! ¿en qué libro lo habría leído? Pero caro ha pagado su
crimen.- Sal de mi casa, la dijo Rita, y mendiga tu sustento de puerta en
puerta. Terrible maldición, horrible apóstrofe; y todo por haber mirado por
ella. ¡Negra ingratitud!. Pero no, Rita tenía razón: ¿no es el amor más puro de
los alimentos?¿no le basta al que ama ser correspondido?. Pues entonces ¿a qué
venir con esa embajada?. Hay heroína de novela que se pasa seis años, toda su
vida, sin que una sola vez sea cuestión de comer, ¡y ella no había de poderse
pasar un solo día!...
- Ten calma, la dijo
Fernando, como, vida mía; si no te debilitarás, ten enflaquecerás, y toda la
parte de carne que te falte, es un robo que me haces a mí, pues eres mía y me
perteneces.
Rita besándole una mano
le contestó:
- Fernando mío, si tal es tu voluntad, comeré, engordaré, aunque no sea
poético, solo por complacerte; y para que veas cuanto te amo, vendrás esta
tarde a merendar conmigo: te preparo una sorpresa.
Cortada ya la
conversación, volvió de nuevo Fernando a mirar a Rita, y ella volvió a su
tarea: le preparaba otra sorpresa mucho más agradable.
II.
Se fue Fernando a su
casa lleno de ilusiones, ebrio de felicidad, porque había dado con la mujer más
poética del mundo, y cada día la quería más. Se desesperaba sin embargo, porque
no podía contestar con versos a los que su amada le enviaba, y hubiera dado la
mitad de su vida por haber escrito un soneto o una octava real. No tenía
tampoco amigos poetas que le sacaran del apuro; no tuvo mas remido que comprar
un arte poética y un Rengifo creyendo que solo hacían falta esos dos libros
para ser un Cátulo o un Petrarca.
¿Por qué será que todos
los amantes creen verse en la obligación de su amada en verso? ¿no se puede
decir todo en prosa? ¿O es de más efecto el renglón desigual y el consonante,
las más de las veces ripio, que la lisa y expresiva prosa? En algo consistirá:
pero lo cierto es que todos lo hacen, y Fernando que constituía parte de esos
todos, deseaba hacer lo mismo.
El quería pintar a su
amada la gran pasión que la profesaba y que ella se merecía; quería agotar una
tienda de joyero para a fuerza de cumplidos convertir a su amada en un
escaparate de Samper; quería hacer en su poesía un curso completo de botánica a
fuerza de buscar semejanza a las flores con su Rita querida.
Toda la tarde pasó sin
querer tampoco tomar alimento para que la inspiración no se le fuera en pos de
los manjares; a fuerza de aguzar su ingenio y a fuerza de invocaciones a las
nueve musas y a Apolo su presidente y padre, logró crear la siguiente cuarteta:
Eres mi perla, una rosa
del jardín de mi ventura,
diamante de hermosura,
toda tú eres hermosa.
Creyó después haber
escrito esto que nadie podía igualársele: ya había hecho cuatro versos, y muy
poéticos: se entusiasmó con su obra; no quiso hacer más; y al ver su
inspiración vio en lontananza un poema épico y un drama en cinco actos de los
que él y su Rita serían los héroes.
Estas ideas convenían
admirablemente a las ideas de Rita, que hubiera querido que su amante fuerza un
Proteo para que pudiera representar los héroes de todas las novelas que había
leído.
Parecían haber nacido
uno para otro: pensaban tan acordes, que al verlos cualquiera hubiera creído
que iban a enriquecer el catálogo de los amantes celebres, y que después de
Dante y Beatriz, Laura y Petrarca, Ero y Leandro, Safo y Faon, Chactas y Atala,
Pablo y Virginia, se iban a añadir Rita y Fernando.
Eran todas las ilusiones
de Rita llegar a ser heroína de novela o de poema o de drama, o de cualquier
cosa: todos sus sueños eran la gloria: y por eso desde los doce años había
abandonado la aguja, el plumero y la espumadera, y había enristrado la peñota
de poeta; en su cuarto no había ningún objeto que indicara el sexo a que
pertenecía; pero en pago había una magnifica biblioteca de más de mil
volúmenes; allí, nuevo Don Quijotes, Rita se creaba amoríos y escenas
increíbles, pasiones con peripecias horribles, situaciones altamente dramáticas
y desenlaces trágicos, en los que siempre era ella la heroína, y que daban por
resultado la inscripción de su nombre en la pagina de oro del libro de la
historia, y la publicidad universal en alas de la fama y sus cien trompetas.
III.
Entusiasmando Fernando
con los versos que había hecho, y creyéndose inspirado, no quiso comer de miedo
de que la inspiración se fuera: llegó la hora de la cita para la merienda, y
nuestro héroe salió doblemente contento; primero porque iba a ver a Rita; y
segundo, por que iba teniendo hambre y se le iba a proporcionar ocasión de
saciarla.
Rita había preparado una
merienda suntuosa, cara, pero antinutritiva; había consultado sus novelas en
vez de consultar su libro de cocina, y había cometido un desacierto. Tal
hubiera sido tu opinión, si ge hubieras encontrado en la posición de Fernando;
pero este se aguantó y dio las gracias a su amada, que en aquel momento gozaba
una felicidad sin límites.
Hé aquí, lector, la
descripción de la merienda que Rita había preparado para su amante.
Siempre deseando hacer
la heroína de novela, no se le ocurrió otros tipos que poner en escena mas que
Chactas y Atala, y le preparó a su amante una merienda completamente americana:
componiase de cocos, caña de azúcar, guayaba, plátano, mamey e icacos, y por
toda bebida café puro. Cada una de las cosas que Fernando probaba, Rita le
miraba entusiasmada y le decía: ¿te gusta, bien mío? Fernando decía que sí, a
pesar de que como al autor de esta historia, le sabían todas a pomada. Después
que hubieron acabado le preguntó Rita:
- Recuerdas, Fernando
mío, que amante célebre ofreció una merienda parecida a su amado?.
Fernando, que no era
fuerte en historia erótica, no pudo contestar a esta pregunta enigma, y le
contesto con decir:
- No, no recuerdo.
- Una mujer desgraciada,
que vio sufrir mucho al objeto de su amor, y que al fin murió sin haber podido
lograr su unión con el amor de sus amores. Fernando, ¿no recuerdas la heroína
de una novela de Chateaubriand?.
- Si, hermosa, la pobre Atala, contestó este, que aunque no había leído
la popular novela del vizconde, había visto en cuantas posadas había estado la
historia representada en lindísimas pinturas.
- Que desgraciados
fueron, ¿verdad?.
- Si, mucho, contestó
Fernando.
- ¡Y cuanto se amaban!
Como nosotros; quizá
menos, dijo el amante de Rita.
Aquí quería haber
llegado Rita.
- ¿Con que me amas tanto
como Chactas?.
- ¡Mucho más, bien mío!.
- Gracias, gracias; no
en balde te adoro y te idolatro; razón tengo para decir siempre que nadie en el
mundo se ha amado como nosotros. ¡Con que desinterés te quiero!. No tengo ni
aun ese egoísmo que dice Balzac hay siempre en el amor platónico; por eso me
inspiras como nadie en el mundo; por eso, sí, Fernando; y no me llames
orgullosa al oír mi confesión; creo que inspirada por tu amor llegaré a
alcanzar la gloria que Safo alcanzó inspirada por Faon.
Y diciendo esto entregó
a Fernando un papel en el que había versos, diciéndole como el ángel a San
Agustín:
- Toma y lee.
Fernando leyó la siguiente
poesía:
A FERNANDO…
Ángel
bajado del cielo,
Fernando, tierno tesoro,
te amo, y aun más, to de adoro;
quiéreme tu pues a mí
y déjame que te mire
y que pueda contemplarte,
mi vida, para adorarte
con ardiente frenesí;
tu eres mi cielo, mi vida,
sin ti no concibo nada,
eres la prenda adorada
de mi amante corazón;
eres mi luz, mi existencia,
y eres, hermoso Fernando,
el hombre a quien voy amando
desde que tengo razón.
RITA.
Después de esta
magnifica inspiración, Fernando entusiasmado no se atrevió a entregarla su
pobre y solitaria cuarteta.
Estuvieron juntos dos
horas formando mil proyectos, forjándose sueños de oro como lo son siempre
todos los que nos forjamos, hasta que llegó la hora de expedirse.
Tenía por costumbre
besarle una mano: aquel día lo deseaba más porque era feliz con su amor; pero
ella, que estaba un poco escotada, no lo consistió, y le hizo que la besara en
la espalada. Así es más poético y más erótico, le dijo; así fue el primer beso
de su amor que dio Félix a Enriqueta según cuenta Balzac en el lirio en el valle, y se querían mucho;
acostúmbrate a separarte de lo vulgar como han hecho los grandes amantes, y la
posteridad nos colocará al par de ellos.
Después de esta mezquina
peroración, Fernando no contestó, y salió ebrio de felicidad.
IV.
Pasaron varios días en
que nuestro amantes, lejos de quererse menos, aumentaban su amor y se daban
mutuamente las más grandes y platónicas pruebas. Pasaban todo el más tiempo que
podían juntos sintiendo cada vez que se separaban.
Uno de los días en que Fernando fue a ver a su adorada Rita, esta, loca
de contenta, le dijo que había resuelto ir a enterrar su felicidad lejos del
mundo con los placeres de la soledad como Rousseau y María de Warens, y que
tenía proyectado un viaje a Paracuellos, donde había alquilado una casita a
orillas del río.
Fernando también pareció
alegrarse mucho a esta noticia; iban a vivir en el campo lejos del mundo que se
interponía a sus amores.
Rita le participó que
por respeto al mundo no debían vivir juntos; y que aunque esos amantes a
quienes querían imitar así vivían también, otros no menos célebres habían
vivido separados naciendo de ahí su fama y gloria: así convinieron que se
haría.
Rita le anunció que ella
iría primero, que le buscaría casa y le escribiría para que fuera.
El día de la despedida,
rita le envió unos versos de los cuales hacemos merced a nuestros lectores,
porque en nuestro humilde juicio, una poesía y un cardó, no siendo muy buenos,
no deben verse.
Rita salió para el
poético pueblo en que debían habitar, y a los cuatro días escribió a Fernando
la siguiente carta:
“¡Ídolo mío: qué dichosos vamos a ser aquí, lejos de las gentes que no
se interesan por nuestro amor, que nos miran indiferentes, sin creer que
tenemos unas almas tan grandes como las de julio César y Napoleón, lejos de esa
entupida humanidad que con el alma de carbón de piedra, como ha dicho uno de
esos poetas, no enaltece mas pasiones que las mundanas!.
Ya te tengo casa, vida mía; ven, viviremos felices;
toma la tartana que sale de la calle de Alcalá y ven pronto; yo te espero con
impaciencia; verás que piso árido y seco como los desiertos en que vivieron
Atala y Chactas, que feliz memora para nosotros; tienen sin embargo árboles
como los de Charmettes de rousseau; un río que puede para nosotros reemplazar
al lago en que fueron felices Julia y Rafael, y algunos montecitos como los de
la gruta en que vivieron Laura y Petrarca: verás aquí como te parece el cielo
más azul, el sol más ardiente y la brisa más poética; ven: cuando llegues te daré
una leyenda en diez cantos de más de ocho mil versos que he hecho en cuatro
días, y de los que eres tú el héroe.
Ven a vivir feliz al lado de tu
Rita.
P.D.: para inaugurar bien esta segunda época de
nuestra vida, ven como venía Petrarca a ver a Laura todo vestido de blanco.”
V.
Todo
se desvanece, borra y pasa.
Ha dicho un poeta,
repitiendo lo que desde adán se dice que no hay completa felicidad en el mundo,
y ahora vas a tener otro ejemplo que añadir a los miles de miles que presenta
el mundo.
Fernando fue a
Paracuellos: inútil es decirte con que alegría le recibió Rita; bastete saber
que a su entrada le besó en los ojos como Safo a Faon; que le leyó la leyenda;
que estuvo cuatro horas leyendo versos, hasta que extenuada de fatiga tuvo que
dejarlo.
Pasáronse días muy felices; todas las noches iba Fernando a verla para lo
cual tenía que dar una gran vuelta para ir a buscar el puente; pero ¿le
importaba andar más, si iba a ser feliz a su lado?.
Una noche ella lo
esperaba esperando al balcón; el fue a entrar por la puerta, y rita le llamó.
- Aquí tienes esta
escala, le dijo , sube por ella, y haremos como hacían Romeo y Julieta.
Efectivamente, el subió
con bastante miedo porque no tenía costumbre de tales ascensiones, y ella se
consideró dichosa de no tener nada que envidiar a la heroína de Shakespeare.
Si rita no hubiera
querido imitar a otros amantes, lo hubieran pasado muy felices, puesto que él a
todo se amoldaba; pero una malhadada idea vino fatídica a cruzar su mente; lo
pensó, y determinó que Fernando lo pusiera en práctica, para lo cual escribió
la siguiente epístola:
“Fernando mío: puesto que un río nos divide y que
tienes mucho que andar para venir a verme; he hallado un medio de zanjar esta
dificultad: imita al fiel amante de Hero, al apasionado Leandro: pasaba todas
las noches a nado el Helesponto con la ropa sobre la espalda; Hero encendía un
farol y le esperaba en la orilla opuesta: imítale tú a él, que yo te ofrezco
hacer lo que ella. Hazlo, bien mío; será una inmensa prueba de amor que te
agradeceré toda la vida. Esta noche te espera tu
Rita.”
Apenas leyó esta carta
Fernando, se incomodó, recordó todas las escenas que le había hecho hacer su
Rita, y como no sabía nadar, el miedo al agua le hizo ver a su amada loca.
Determinó pues no pasarlo a nado y observar bien si ella estaba en su juicio.
Llegó la noche, y la
apasionada Rita esperaba con el farol al balcón de su casa, cuando ¡Oh
dolor!... el hombre en quien tenía puesto todo su cariño, venía por el puente,
no se había atrevido a pasar a nado; no merecía su cariño. Se metió y cerro el
balcón sin consentir en abrir la puerta a pesar de las endechas y lamentaciones
de Fernando que no sabía nadar.
Fernando se retiró
irritado; ella, queriendo aun imitar a alguna amante célebre, se retiró a un
convento como Heloisa, escribiéndole antes los siguiente renglones:
El hombre que no expone su vida por su amada, es indigno de ser
correspondido y que la fama conserve su nombre en su libro de oro; desde hoy te
he borrado de mi libro de memorias.
VI.
Lector, te aconsejo que
si no sabes nadar, aprendas.
FIN.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Mano de Dios. Leyenda Original.
Escrito por D. Vicente Garcini y Pastor (1848-1919) y
publicado en 1865.
Al Lector.
Mostrar los ejemplos
sacados de la vida que comprueban claramente la existencia de una sabia y justa
Providencia, creo sea trabajo noble y
digno de ocupar una parte de nuestros ocios.
El hecho que en la
leyenda La Mano de Dios voy a contar, no es de esos que inventa la imaginación
de un poeta.
Cotad este suceso a
jóvenes y ancianos del pueblo de Ajalvir, y pronto recordarán con horror todas
las circunstancias que vamos a exponer al lector.
Nada es hijo de la inventiva, todas las circunstancias son las que
tuvieron lugar.
A la temprana edad de
ocho años presencié el acto de encontrar el cadáver de una anciana octogenaria
con veinte y dos puñaladas; entonces oí de todas las bodas que lo que voy a
transmitir al lector, y desde aquella época tango siempre presente la imagen
del cadáver de aquella anciana en cuyos brazos había estado tantas veces.
Siempre que el
escepticismo ocupaba mi corazón el recuerdo de aquel hecho reanimara mi fe.
No soy por tanto el
poeta que crea, soy el narrador que cuenta. Cumplo un deseo que tenía desde
niño, pues siempre ha estado fijo en mi mente el horrible fin de la tía María. Nunca se apartarán de mi
memoria sus caricias, y nunca tampoco el horrible estertor de su agonía.
Y por si alguna vez, lector querido, se te ocurre hacer un viaje de Ajalvir a Paracuellos de Jarama, y conservas un recuerdo de esta historia,
sabe: que en una gran hondonada que forman dos cerros como a la mitad del
camino, verás, el vestigio que indica la existencia en un tiempo no muy lejano,
de una de esas cruces que la piedad cristiana solía clavar, para que sirviese
como de aviso al caminante descuidado, allí donde acaecía un suceso siniestro.
Pues bien, recuerda al verlo que en ese sitio tuvo lugar el hecho que voy a ser
historiador.
La Mano de
Dios.
Primera
Parte.
El crimen.
I.
En una clara noche
de alegre primavera,
brillaba en el cielo
sin número de estrellas.
¡Qué nubecillas suaves
al firmamento trepan!
¡Cuán horrido silencio!
¡La clama solo impera!
Si algún ruido se hiciese
Ni aun eco respondiera.
Su luz pálida y triste
Reflejan las estrellas.
Y al lado de nosotros.
Las sombras que proyectan
Las matas y las plantas,
Los árboles y peñas,
Parece que nos siguen
Persiguen y rodean.
Observase a lo lejos
Las casas de una aldea
Que cubre denso manto
De sombras y tinieblas.
En medio de la calma
Un leve ruido suena
Y un hombre con sigilo
Salía de la aldea.
Marchaba silenciosos
Y andaba muy de prisa.
A todas partes mira
Cual si alguien le siguiera,
Mas… ¿Qué es lo que le sigue?
Le sigue… La conciencia
La cual fue dada al hombre
Por dulce compañera.
Que rija sus acciones
Gozándose en las buenas,
Y entonces le acusaba
Del mal que hacer intenta.
¡Qué bello es el susurro
Del suave aire que vuela
Y entre las verdes hojas
Tan bullicioso juega!
Más el de esto se asusta
Y vuelve la cabeza,
Torciendo la mirada,
Camina mas de prisa.
Le asustan ya las sombras,
Le asustan las estrellas
La luz también le asusta,
Le asustan las tinieblas;
En fin, todo le asusta,
O en todo su conciencia.
Por fin llego a unas
zarzas
Quedando oculto en ellas.
II.
La luz clara y brillante
De estrellas que relumbran
Y límpidas alumbran
La inmensa oscuridad,
Se empaña, palidece,
Y empieza a replegarse
Por ver adelantarse
Rojiza claridad.
La aurora luego sale
Mostrando su belleza;
Su velo de grandeza
La noche pierde ya;
Flamígero se muestra.
Magnífico el Oriente,
Que el carro refulgente
Comienza a iluminar.
¡Qué dulce es la mañana!
¡Qué hermosa primavera!
Ofrece la pradera
Encantos mil y mi;
Las auras y las brisas,
Los plácidos olores,
Los cantos seductores,
De pájaros sin fin.
El Sol ya se mostraba
Y sale de la aldea
Que allá lejos blanquea
Y empieza a caminar,
Humilde y pobre anciana
Con paso muy ligero.
Y ya por un sendero
La vemos acercar.
Vestida pobremente
Y en un palo apoyada
Expresa su mirada
La mas grande bondad.
Respeto nos inspira
Su pelo encanecido,
Su rostro consumido,
Su pobre ancianidad.
Prosigue caminando
Absorta, ensimismada.
Del frío maltratada
Un rato se paró;
Su marcha continúa,
Tranquila, indiferente
Donde el hombre se ocultó.
III.
Caminaba la anciana muy
despacio
Cantando alegremente,
Cuando un ruido sonó, que parecía
Al que hace una serpiente,
Cuando se acerca cautelosamente.
Ella ni escucha el ruido,
Más se detiene a respirar un rato,
Que el cuerpo de cansancio ya transido
Le impide caminar.
Cerca de una retama recostada,
Intenta descansar;
Y a poco blando sueño,
Que es plácido beleño
Del cuerpo dolorido, cuando el alma
Gozando está de calma,
De la pobre mujer vela los ojos,
Que tiene su cabeza sobre abrojos,
Tan bien, tan reposada,
Cual sobre blanda pluma,
O diván oriental, o fina almohada.
El ruido que se oía
Acercándose a ella se aumentaba;
La mujer se despierta, y donde salía
Dirige su mirada;
Y ve que aquel malvado
La amenaza y se acerca acelerado.
Entonces asustada
Quiere gritar, pero su voz espira;
Quiere correr, y cae desesperada,
Y el asesino en tanto
Con paso lento que terror inspira,
Acercase a la anciana,
La roba, la asesina,
Y luego muy de prisa
Se aleja con sardónica sonrisa.
IV.
Presencia horrorizado
El crimen alevoso
Un viejo ya achacoso
Sencillo y buen pastor.
Su corazón honrado
De rabia ya deshecho,
Mostraba su despecho
Rugiendo con furor.
Corriendo velozmente
Cruzaba la pradera,
Cual irritada fiera
Que ataca al cazador;
Más llega luego a un cerro,
Tropieza en una mata
Y cae, y se maltrata,
Y llora de dolor.
Miróle el asesino
Bajar desde la peña,
Y al ver cual se despeña
Reíase cruel;
Diríjase al anciano
Que teme al asesino
Como a un lobo dañino,
Y huir intenta de él.
Y escucha estas palabras
Que aquel monstruo decía:
“Pobre de ti si un día
Dices quien la mató:
¡Viejo!... si me descubres,
Aún siendo encarcelado
Con hierros sujetado,
Si no te mato yo,
Otro lo hará por mí;
¡Cuida que si sabe… ay de ti!”
V.
Escapa el asesino,
corriendo velozmente
Y vuelve la cabeza, creyendo van detrás;
Más ¡ah! Lo que le sigue ha de ocupar su mente;
Ni en día, ni en la noche, le diera jamás.
Del crimen horroroso
tendrá remordimientos,
Las penas más terribles su pecho sufrirá,
Y el alma dolorida no lanzará lamentos,
Y mártir de sus crimen siempre vivirá.
Por fin, en su carrera
de vista ya se pierde;
El pobre viejo herido retirase a curar;
La pobre anciana yace tendida por el verde,
Los ojos entreabiertos con hórrido mirar.
El Sol sale y derrama
mil rayos relucientes,
Y toda la natura comienza a renacer;
Después lo labradores, que salen diligentes,
Al aire alegres daba sus cantos con placer.
Mas luego los zagales
sencillos y contentos,
Ya llegan reunidos al tétrico lugar,
Dormiran una anciana que muere por momentos
Y que por fin espira sin que pudiera hablar.
Ya cunde la noticia, ya
corren y se mueven,
Y todos se acercaban mirando con terror
Aquella desgraciada, y todos se conmueven,
Y vuelven la cabeza, y lloran de dolor.
VI.
Para triste recuerdo constante
Del crimen que al mundo aterraba,
De madera una cruz se elevaba
De la anciana se halló palpitante.
La
Expiación.
Parte
segunda.
I.
En vez del asesino,
Otro que era inocente fue culpado
Y en una oscura cárcel encerrado.
¿pero cómo, Señor, tú que eres justo,
Y grande y poderosos,
Permitiste que el bueno
Sufra tormento duro y espantoso?
Más tente lengua impía,
¿A dónde llega la locura mía?
¡Las obras de mi Dios juzgar pretendo
Cuando débil mortal ni las comprendo!
¡Ah triste vicio humano
De juzgar en tu orgullo vanamente,
Lo que Dios soberano
Ha dispuesto tan bien y sabiamente!
¿Pero cómo, Señor al virtuosos
Sufrir haces la pena?
¿Quieres probar acaso al valeroso
Haciéndole arrastrar una cadena?
¿Su libertad le quitas Dios
piadoso?
¿ese derecho que a todos anisamos
Y sin el cual la vida casi odiamos?
Cual yo tu lector mío,
Tal vez aquesta reflexión hicieras;
Más siguiéndome al triste calabozo
De haberla hecho cual yo te arrepintieras.
Marchemos con valor a la morada
Del que aparece criminal al mundo:
Un aire nauseabundo
Vamos a respirar desde su entrada;
Y atravesando tristes aposentos,
Oigamos los lamentos
De aquel preso infeliz.
Allí se nos ofrece
Un cuadro que estremece;
Terrible su conciencia
Al que antes a mi vista era inocente,
Hace que incline con rubor la frente;
Y trae a su presencia
Mil fatídicas sombras;
Luego a sus ojos de terror vidriados
Los mártires por el asesinado
Presenta con furor, él anhelante
Blancos los ojos, lívido el semblante,
Pide perdón blasfema,
Tan pronto invoca a Dios, como el ultraja,
Y dice estas palabras en voz baja:
Fui criminal terrible,
Más supe mis maldades ocultar;
Y es pena bien terrible,
El que me hayan llegado a aprisionar
Por un crimen que yo no he cometido;
¡Más ya por el dolor estoy vencido,
En vano lucho para ser valiente!
Por mi crimen ha muerto un inocente,
Ahora, Señor, por él la muerte espero,
¡Desgraciado de aquel por quien yo muero!
II.
Un día del mes de Mayo
Limpio el Sol se mostraba,
Y luciente se elevaba
Derramando rayos mil,
Al par que las brisas juegan
Con las hojas de las flores
Robando suaves olores
Al pintoresco pénsil.
En medio de tal belleza,
De tal sublime armonía,
Y de la pura alegría
Que tiene naturaleza,
Está un pastor meditando
Sin cuidar de sus corderos,
Que por floridos oteros,
Alegres van retozando.
Su pelo está encanecido
Y agitando su semblante,
Que parece algo anhelante
Por un secreto temor.
Sobre su curtida mano
Tiene su frente apoyada,
Como si el alma embargada
Estuviera el dolor.
Bajo aquel aspecto rudo
Se retrata escepticismo,
Y el desengaño un abismo
Abre a su cándida fe,
Desprecio muestran sus labios
Que se encuentran contraídos,
Y sus ojos distraídos
Buscan sin saber el qué.
Es de duda trance fiero
De la sabia providencia,
Y aun también de la existencia
Dudando esta del señor;
Todo lo que él ha creído
Tal vez piensa que es mentira,
Tal vez de aquello que mira
Duda en medio del dolor.
III.
Levántese el anciano,
Dirige al cielo su callosa mano,
Y dice estas palabras conmovido:
“En este mismo sitio, hoy hace un año
Presencié confundido
El crimen horroroso,
Del que libre pasea,
Y vive, come, bebe y se recrea;
Me amenazó si yo le descubría
Con venganza terrible;
Y yo por cobardía
Callé… ¿Más es posible
Que impune haya quedado
El crimen de aquel hombre tan malvado?
¿Dónde está la justicia?
¿Es por ventura el mundo
De crimen, de avaricia,
Maldad y vicio cenagal inmundo?
¿No hay un Dios que castiga a criminales?
¿no hay un Dios justiciero?
¿los hombres matarán impunemente
En medio de un camino,
Sin que exista algún Dios que Omnipotente
Castigue al asesino?
¿Más a qué hombre a Dios? ¿Acaso existe?
¿Existe todo aquello que veía
Mi loca fantasía?
¿Un dios Omnipotente, justiciero,
Que al mundo rige con eternas leyes
Ser sabio y poderoso, rey de reyes?
No, mentira, nada existe: solo el bueno
Siempre crédulo espera,
Hasta que apure el mortífero veneno
Del desengaño en fatal carrera”.
IV.
Se calla el pobre viejo;
Levantase indignado,
Y luego su ganado
Se da prisa a juntar,
Al valle se dirige
Que fresca yerba ofrece
Y el verde que allí crece
Le da luego a pastar.
Entonces su mirada
Dirige al pueblo hermoso,
Su pecho generoso
Palpita ya de horror;
Pues ha visto a lo lejos
Al hombre tan malvado,
Que viene descuidado
Mirando al buen pastor.
V.
En su mula
Va montado
Más turbado
Del temor,
Acerándose
Anhelante
Con semblante
De terror.
Siente frío,
Marcha inquieto
Sin objeto
Por allí,
Y los ojos
Tiene hundidos
Dirigidos
Hacia sí.
El anando
En su agonía
De este día
Odia la luz,
Pero llega
Finalmente
Casi enfrente
De una cruz.
Cruz humilde
Que es tormento
Muy cruento
Para él,
Cuando llega
El viejo airado
Y el ganado
Con tropel.
La mula
Se espanta,
Ya corre,
Ya salta,
Y brinca,
Y se afana
Y al fin
Irritada
Despide
La carga.
Del cuerpo del hombre,
El cráneo choca
Con frígida roca
Do estaba la cruz.
VI.
El anciano se acerca al
que yacía
Sobre la dura piedra, y luego exclama;
Santo Dios, perdón – al insensato
Que en tu santa justicia no esperaba,
Tu poder infinito ya no dudo,
Y aun cuando sea la justicia humana
Incompleta, dejando tanto crimen
Que castigar no sabe en su ignorancia:
Existe otra poderosa,
justa,
Que todo lo ve, infinita,
sabia,
Que existe en todas partes
inflexible:
¡¡Es de Dios la justicia
sacrosanta!!.
FIN







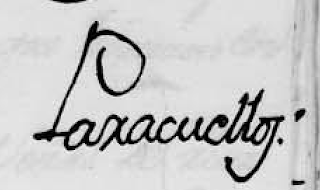





Comentarios
Publicar un comentario