Día del libro
Mañana, 23 de abril de 2016, es el día del
libro. Son varios los autores que han citado a Paracuellos de
Jarama en sus obras, pero en esta ocasión os dejo con el cuento escrito por D.
Antonio Trueba y editado post mortem
en 1924. Lleva por titulo El cura de Paracuellos, y se encuentra dentro
de la obra Narraciones Populares.
El cura de
Paracuellos
Publicado
en 1924 por D. Antonio Trueba (1819-1889).
I.
Paracuellos, que es un lugar de tres
al cuarto, situado en la orilla izquierda del Jarama, como dos leguas al
Oriente de Madrid, tenia un señor cura que, mejorando lo presente, valía
cualquier dinero.
Es cosa de contar de cuatro plumadas
su vida, que la de los hombres que valen se ha de contar y no la de aquellos de
quien se dice:
En el mundo hay muchos hombres de
historia tan miserable, que se compendia diciendo que nacen, pacen
y yacen.
Su padre era un pobre jornalero que
no sabía la Q, de lo cual estaba pesarosísimo, tanto que no se le caía de la
boca la máxima de que el saber no ocupa lugar. Consecuente con esta máxima,
puso el chico a la escuela, y el chico hizo en pocos meses tales progresos,
que, según la expresión de su buen padre, leía ya como un papagayo.
Así las cosas, dio al pobre
jornalero un dolor no sé en qué parte, y se murió rodeado de su mujer y sus
hijos, repitiendo a estos, y muy particularmente al escolar, que era el mayor,
su eterna canción de que el saber no ocupa lugar.
La madre de Pepillo, que así se
llamaba nuestro héroe (como dicen los genealogistas, aunque su héroe no sea tal
héroe ni tal calabaza), se vio negra para tapar tantas boquitas como le pedían
pan a todas horas, y como le saliese proporción de acomodar a Pepillo con un
amo que le mantuviese, vistiese y calzase (vamos al decir), no tuvo más remedio
que aprovecharla, por más que le doliese quitar al chico de la escuela. El amor
con quien la tía Trifona (que así se llamaba la viuda) acomodó a Pepillo, era
el mayoral de una de las toradas que pastan en la ribera del Jarama, según
sabemos por los poetas que tanto han molido, al respetable público con los
toros jarameños, como si los toros fueran un gran elemento poético.
Pepillo se pasaba el día en aquellos
campos arreando pedradas con la honda a los toros que se desmandaban, y muy
contento con no perder de vista a su pueblo natal, que se destaca encaramado en
un alto cerro que domina toda la campiña y muy particularmente las praderas
bañadas por el Jarama. Era tal el apego que Pepillo tenía a su pueblo, que
llevarle a donde no le viera hubiera sido llevarle al campo-santo. Ya esto dice
mucho en su favor, porque no puede menos de ser un bribón de siete suelas el
que no tiene apego al pueblo donde ha nacido, donde se ha criado y donde están,
vivos o muertos, sus padres, aunque el pueblo sea tan desgalichado como lo son
casi todos los de las cercanías de Madrid (y perdonen sus naturales el modo de
señalar).
Como Pepillo tenía muy presente la
máxima de su padre de que el saber no ocupa lugar, pensó que tampoco le
ocuparía el saber capear a un toro, que al fin saber es, y tomando lecciones de
esta ciencia del mayoral y los aficionados al toreo que con frecuencia
visitaban la torada, logró poseerla con rara perfección. Como viese que,
gracias a ella, se había librado más de una vez de que un toro le hiciese
cosquillas, se volvía lleno de emoción hacia aquel campanario negro y alto a
cuya santa sombra descansaba su pobre padre, y exclamaba:
-¡Gracias, padre, pues al amor al
saber que me infundiste debo el no haber quedado
en las
astas del toro!
Tal afición fue tomando Pepillo al
toreo, que dedicaba a él todos sus ratos de ocio, y, como su amo se lo
permitiese, no perdía una corrida de novillos de las que se celebraban en los
pueblos cercanos de Barajas, Ajalvir, Cobeña, Algete y otros, donde hacía
prodigios con su destreza táurica; pero un día se hizo estas reflexiones:
-Mi buen padre decía que el saber no
ocupa lugar, y me aconsejó en la hora de su muerte que, lejos de olvidar esta
máxima, la tuviese siempre presente y me guiase por ella. ¿Me he guiado por
ella hasta aquí? No hay tales carneros, porque el saber que hasta aquí he
adquirido se ha limitado al toreo, y el saber no se limita a esta ciencia, que
se extiende a otra infinidad de ellas. Yo quisiera ser un sábelo-todo, y donde
todo se aprende es en los libros. A ver si me proporciono por ahí unos cuantos
y regocijo a mi pobre padre en el cielo, o donde esté, haciéndome un pozo de
sabiduría.
Apenas se había hecho Pepillo estas
reflexiones, acertó por casualidad a pasar el Jarama, por la barca que está al
pié de Paracuellos, uno de esos libreros ambulantes que van por los pueblos
vendiendo sabiduría con los libros que, cansados de estar en casa de
Navamorcuende, salen a tomar un poco el aire en las calles de Madrid y luego
van a veranear en las provincias. Con las propinas con que habían recompensado
sus hazañas taurinas los aficionados (con perdón de ustedes) a cuernos, así
cuando visitaban la torada de casa, como en las novilladas de los
pueblos, compró media docena de libros y se dedicó en aquellos campos de Dios
(y de los toros bravos) a estudiar en ellos.
II.
Un Grande de España abandonaba con
frecuencia su palacio de Madrid y se iba a Algete. ¿A que no saben Vds. a qué
iba? Pues iba a sacar la tripa de mal año, porque le sucedía una cosa muy rara:
no podía atravesar bocado en su casa, aunque su cocinero estudiaba con el
mismísimo demonio para abrirle el apetito, y en Algete comía como un sabañón
del bodrio cargado de pimentón y azafrán con que se alimentaban, tumbados con
él en los surcos, los trabajadores de una posesión que tenía allí.
A este Grande (que ya se conocía que
lo era en su afición a hacerse pequeño) le chocaba, siempre que pasaba por la
cuesta de Ibán-Ibáñez, un muchacho muy enfrascado en la lectura de algún libro,
sentado en aquellos vericuetos, mientras los toros pastaban en las praderas
inmediatas. Un día, en vez de continuar su camino hacia la barca, se dirigió
hacia el muchacho y le llamó, deseoso de satisfacer su curiosidad.
Pepillo se apresuró a bajar de los
cerros, saliendo al encuentro de aquel señor con el libro bajo el brazo y el
sombrero, gorra o lo que fuese, en la mano.
-Muchacho, le dijo el Grande, ¿qué
es lo que todos los días lees con tanta atención en esos cerros?
-Señor, leo unos libros muy sabios,
le contestó Pepillo chispeándole los ojos de admiración y entusiasmo al hablar
de los libros que leía.
-¿Y lees para entretenerte o para
instruirte?
-Para instruirme, señor.
-¡Hola! ¿Conque quisieras ser sabio?
-¡Vaya si quisiera!
-Pues para tu oficio no se necesita
saber mucho.
-Señor, el saber en todos los
oficios es bueno. Mi padre que esté en gloria decía que el saber no ocupa
lugar, y tenía mucha razón.
-Ciertamente que la tenía, ¿Y tú
piensas pasar la vida guardando toros?
-Si no hay otro remedio, me
contentaré con eso, aunque tengo esperanzas de ser algo más.
-¿Y se puede saber qué esperanzas
son esas?
-Sí, señor: las de ser torero.
-¿Y eso te parece ser algo más?
-¡Pues no me ha de parecer!
-Te equivocas, muchacho; ser torero
nunca es ser algo más.
-¿Pues qué es?
-Siempre es ser algo menos.
-No le entiendo a Vd., señor.
-Cuando estudies algo más, lo
entenderás.
-Pues tengo ganas de estudiar para
entenderlo.
-¿Conque tienes afición al estudio?
-Mucha, señor.
-Pues si quieres estudiar, yo te
costearé los estudios. ¿Qué carrera quieres seguir?
-Señor, ¿qué entiendo yo de eso? La que
a usted le parezca mejor.
-¿Quieres seguir la militar?
-Esa no me hace mucha gracia. ¿Por qué?
-Porque el militar mata.
-Estás equivocado: el militar defiende.
-Bueno; pero como Paracuellos no tiene
guarnición.....
-¿Quieres ser arquitecto?
-Como no se hacen casas en
Paracuellos.....
-¿Quieres ser marino?
-Como no andan barcos en el Jarama.....
-¿Quieres ser médico?
-Como el de Paracuellos es tan
joven.....
-¿Quieres ser cura?
-Sí, señor, porque el señor cura de
Paracuellos es ya viejo y cuando se muera le reemplazaré yo.
-¡Ah, ya! ¿conque tú no quieres
alejarte de Paracuellos?
-Le diré a Vd., señor: si para estudiar
no tengo más remedio que alejarme, me alejaré; ¿pero alejarme para siempre? Eso
no, señor; más quiero arar tierra cerca de Paracuellos que arar diamantes
lejos.
-Bien, hombre, no me disgusta tu modo
de pensar. Un poco exagerado es, pero ya vendrá el tío Paco con la rebaja.
Algunos años después, Pepillo ya no era
Pepillo; era el Sr. D. José, cura párroco de Paracuellos, cuyo curato, vacante
por defunción del anciano que le desempeñaba, había obtenido apenas cantó misa.
III.
El señor cura de Paracuellos casi no
tenía pero. Aunque joven, era el cura más sabio desde Madrid a Alcalá, y en
punto a virtud y celo en el desempeño de su sagrado ministerio, todo lo que se
diga es poco.
Haciendo
prodigios de orden y economía durante sus estudios, con los ahorros de la
pensión de ocho mil reales a unos que el Grande de España le había pasado hasta
que se ordenó de misa, había ayudado a su madre, de modo que ésta había vivido
perfectamente y educado a los otros chicos, Cuando D. José obtuvo el curato de
su pueblo, sus hermanos no necesitaban ya de su apoyo, pues habían aprendido
buenos oficios y se ganaban muy bien la vida. En cuanto a su madre, se la llevó
consigo a su casita, y la buena mujer, tan curadita, tan aseada y tan guapa,
reventaba de orgullo y alegría oyéndose llamar la madre del señor cura, en
lugar de la tía Trifona, como la llamaban antes.
Repito que casi no tenía pero el
señor cura de Paracuellos: él no tenía cosa suya si los pobres la necesitaban;
él era puntualísimo en lo tocante al culto, el confesionario y la
administración de Sacramentos; él tenía la iglesia como una tacita de plata; él
predicaba con tanta elocuencia, que las mujeres se le querían comer vivo y a
boca llena le llamaban pico de oro; él era de alma tan pura y candorosa, que
cuando un muchacho le confesaba que había dado un pellizco a una muchacha, le
preguntaba si la muchacha se había reído o había llorado, y si le contestaba
que se había reído, no le echaba por el pellizco penitencia alguna; él había
conseguido a fuerza de predicar a la tabernera que la fuente del pueblo diese
agua suficiente para el consumo del vecindario; él había quitado a los señores
de justicia la pícara maña de refrescar en las sesiones de ayuntamiento con
vino, chuletas, jamón, cochifritos y otras porquerías por el estilo; él, en
fin, era un señor cura que casi no tenía pero.
El pueblo paracuellano veía por sus
ojos, porque además de todas estas buenas cualidades, tenía otra que le
enamoraba, y era la afición del señor cura al toreo y su pericia en capear,
picar y poner un par de banderillas con el mayor salero al toro más bravo. Ya
se sabía: todos los días, después de cumplir con los deberes de su sagrado ministerio,
el señor D. José había de bajar a las praderas del Jarama a entretenerse un
poquito capeando o poniendo un par de varas al toro de más empuje y bravura de
cuantos allí pastaban. Y el sábado por la tarde, único día en que se mataba en
Paracuellos una res vacuna para el consumo del vecindario, ya se sabía también:
el señor D. José había de ir al matadero a dar un pasito de muleta a la res que
se iba a matar.
Pues ¡no digo nada de lo que pasaba
cuando en Paracuellos había corrida de novillos, que era con mucha frecuencia,
porque el pueblo paracuellano era loco (con perdón de ustedes) por los cuernos!
Así que aparecía el novillo más bravo, el pueblo paracuellano mandaba una
comisión al señor cura para rogarle que saliese a la plaza e hiciese alguna de las
suyas. El señor cura, como era tan modesto, se ponía colorado como un tomate
con el rubor que le causaban tal honra y los elogios que la comisión popular
prodigaba a su valor y su destreza táurica, y después de excusarse largo rato y
hacerse el chiquito, concluía siempre por acceder a las instancias del
bondadoso pueblo paracuellano, y una vez en la plaza, hacía maravillas con el
novillo, hundiéndose los tablados a fuerza de aplausos al señor cura, cuya
destreza era tal, así en la plaza de Paracuellos como en las praderas del
Jarama, que lo más, lo más, que le solía suceder, era volver al tablado o al
pueblo con un siete en el pantalón por salva la parte. Sólo un inconveniente
tenía la sabiduría en el toreo del señor cura de Paracuellos, y era la envidia
que los pueblos inmediatos tenían a Paracuellos por el cura que poseía, y de
esto resultaba cada paliza, que se llenaba de presos la cárcel del partido. Los
paracuellanos estaban tan orgullosos con el mérito táurico de su señor cura,
que para ellos no valía un comino el mejor torero comparado con el señor cura
de su pueblo.
Iban, por ejemplo, a Algete a una
corrida de novillos: un diestro aficionado o un torero de oficio hacía una
suerte maravillosa, y el pueblo entero prorrumpía en vítores y aplausos; en aquel
instante no faltaba un paracuellano que gritase:-«¡Eso lo hace por debajo de la
pata el señor cura de Paracuellos!» Y ya tenían ustedes armada una paliza de
cuatrocientos mil demonios.
Todo eran intrigas por parte de los
pueblos inmediatos para quitar a los paracuellanos su señor cura y hacerse
ellos con párroco de tal sabiduría táurica; pero sí, ¡buenas y gordas! El señor
cura de Paracuellos era tan amante de su pueblo nativo, y a pesar de su
increíble modestia estaba tan orgulloso con el aprecio que el pueblo
paracuellano hacía de su mérito tauromáquico, que ni por una canonjía de Alcalá
hubiera trocado su curato de Paracuellos.
No faltaron intrigantes de Ajalvir y
Cobeña que le salieron con la pata de gallo de que si había sido tolerable que
cuando estudiante no abandonase su afición al toreo y hasta se enorgulleciese
con los aplausos que le prodigaba el público por un salto al trascuerno o un
capeo a la verónica, tal afición y tal orgullo eran muy feos y no se podían
tolerar en un señor cura párroco; pero el señor cura veía venir a los de
Ajalvir y Cobeña, y los echaba enhoramala diciendo para sí:
-Señor, si es máxima universalmente
admitida y sancionada que el saber no ocupa lugar, y yo sé a maravilla el
difícil arte de Romero, Pepa-Hillo y Costillares, ¿a qué santo he de renunciar
el cultivo de este arte tan honesto en mí, que todas las deshonestidades que me
proporciona se reducen al cabo del año a media docena de sietes en el pantalón
por salva la parte?
Un día el Sr. D. José, como todos los
párrocos del partido, recibió una comunicación del señor cardenal arzobispo de
Toledo, en que su eminencia le anunciaba que se preparaba a la santa visita de
la diócesis y de tal a cual día iría por Paracuellos.
Recibir el Sr. D. José esta noticia
y empezarle a temblar las piernas como campanillas, todo fue uno.
-Pero, señor, decía, ¿qué será esto?
¡Temblar yo al acercárseme un cardenal arzobispo, cuando nunca he temblado al
acercárseme un toro bravo! Algo malo me va a pasar, aunque no sé por qué.
Y a todo esto, al señor cura seguían
temblándole las pantorrillas, y como era tan candoroso y blanco de conciencia,
ni por el pensamiento le pasaba que sus tristes presentimientos pudieran tener
algo que ver con su afición (con perdón de ustedes) a los cuernos.
IV.
Las campanas de Barajas se hacían
astillas a fuerza de repicar.
El temblor de piernas volvió a
anunciarle al señor cura de Paracuellos alguna desazón muy gorda.
-¡Ya pareció aquello! exclamó el
señor cura al sentir aquel temblor y aquel repique, y acompañado de todo el
vecindario, salió al alto de junto a la iglesia y se puso a mirar hacia
Barajas, que está enfrente, cosa de media legua, al otro lado del río. Al fin
un grupo de gente que rodeaba un coche apareció a la salida de Barajas, y tomó
cuesta abajo en dirección a la barca de Paracuellos.
-¡Ya viene, ya viene su minencia!
gritó el pueblo paracuellano, mientras el Sr. D. José, temblándole más que
nunca las pantorrillas, ordenaba al sacristán que subiese a la torre y
prorrumpiese en un repique de doscientos mil demontres.
El señor cura se fue a revestir para
recibir al prelado en el pórtico de la iglesia, y los señores de justicia,
todos arropados con capas pardas, aunque hacía un calor que se asaban los
pájaros, y seguidos de casi todo el resto de sus feligreses, bajaron a recibir
a su eminencia al pie de la cuesta de Paracuellos.
El señor arzobispo, así que despidió
en la orilla derecha del río a los cabildos eclesiástico y municipal de
Barajas, pasó la barca y fue recibido inmediatamente por los de Paracuellos.
Venía bueno, aunque muy sofocado, porque era muy grueso y hacía mucho calor, y
acogió con mucha benevolencia a los señores de justicia de Paracuellos, a
quienes, por supuesto, dio a besar el anillo, así como a los demás paracuellanos.
La subida al pueblo es violentísima,
y en su vista el señor arzobispo manifestó que, temeroso de que se estropease
en ella el hermoso tiro de mulas de su coche, se determinaba a subirla a pie.
-No lo consentirnos, minentísimo
señor, le replicó el señor alcalde lleno de entusiasmo, en el que le secundaron
los demás señores de justicia y el pueblo entero.
Vuestra minencia subirá en coche y
el pueblo paracuellano tirará de él. Yo soy el primero que voy a tener la honra
de meterme en varas para ello.
Y así diciendo, el señor alcalde y
los demás señores de justicia se preparaban a quitar las colleras a las mulas
para ponérselas ellos, cuando el señor arzobispo se lo impidió con benévola
sonrisa, diciéndoles que deseaba subir a pie y aun se proponía recorrer del
mismo modo los pueblos de aquel lado del río, porque le convenía mucho hacer
ejercicio a ver si así disminuía algo su obesidad.
No tuvo más remedio el pueblo
paracuellano que renunciar a aquella ovación con que deseaba obsequiar al ilustre
prelado; pero desde aquel momento los señores de justicia, interpretando
fielmente los sentimientos del pueblo que tan dignamente representaban, se
propusieron no dejar marchar de Paracuellos al señor cardenal arzobispo sin
disponer alguna fiesta notable en su obsequio.
El señor arzobispo visitó la
parroquia y quedó complacidísimo del estado en que la encontró, por lo que
colmó de elogios al señor cura, que, como era tan modesto, se ruborizó mucho de
los piropos que le echó su eminencia, piropos que se renovaron cuando el señor
arzobispo se fue luego enterando de que el señor cura tenía el pueblo como una
balsa de aceite en punto a instrucción moral y religiosa.
Mientras el señor arzobispo comía y
descansaba durmiendo un poco de siesta, una agitación inusitada se notaba en la
casa de ayuntamiento y en la plaza. En la primera conferenciaban y daban
órdenes los señores de justicia, y en la segunda se tapaban las boca-calles con
carros y se levantaba una especie de tablado con maderos y trillos.
Los señores de justicia, presididos
por el señor alcalde y de toda gala, es decir, todos encapados, aunque ardían
las piedras, salieron de la casa consistorial y se dirigieron a la del señor
cura, donde se hospedaba el señor cardenal arzobispo, que los recibió con su
habitual benevolencia.
El señor alcalde, que no tenía nada
de cobarde, particularmente cuando, como entonces sucedía, había tirado unos
cuantos buenos latigazos al morenillo de Arganda, fue quien, naturalmente, tomó
la palabra diciendo:
-Minentísimo señor: el pueblo
paracuellano, de quien semos dinos representantes, está namorao del aquel con
que vuestra minencia le ha dao a besar la sortija piscopal, y su dino
ayuntamiento, discrismándose por encontrar modo y manera de osequiar a vuestra
minencia, ha descutido y conferido lo más conviniente a amas a dos magestades
devina y humana, y ha encontrado que naa mejor que una corría de novillos,
máisime que Paracuellos tiene pa eso una alhaja que le envidian toos los
pueblos de la reonda, porque ellos la tendrán en lo cevil, pero en lo
clesiástico como la tiene Paracuellos, no ¡voto va bríos!.
Y así diciendo, el señor alcalde
entusiasmado dio en el suelo con la contera de la vara con tal fuerza, que hizo
ver las estrellas y soltar un ¡por vía de Cristo padre! al señor procurador
síndico que estaba a su lado y a quien le dejó un dedo del pie despachurrado
dentro de la alpargata.
El señor cardenal arzobispo, a pesar
de toda su gravedad, no pudo menos de tumbarse de risa en el sillón donde
estaba repantigado escuchando la arenga.
-Veamos, señor alcalde, preguntó al
fin dominando la risa, qué alhaja eclesiástica es la que tienen ustedes para
amenizar las corridas de novillos.
-¡Qué alhaja ha de ser, minentísirno
señor, sino nuestro señor cura, que se pasa por debajo de la pata a todos los
toreros de Madril!
-¿Y quién les ha dicho a Vds. eso?
-Naide, minentísimo señor, que too
el lugal lo está viendo toos los días.
-¿Y dónde lo ve?
Lo ve en la orilla del Jarama, en el
matadero y en la plaza del lugal siempre que hay novillos.
-¿Pero el señor cura sale a
lidiarlos?
-¿Que si sale? Já, já, ¡qué atrasaa
de noticias está vuestra minencia! Esta tarde mesma se verá si hay en el mundo,
con ser mundo, quien salte al trascuerno o ponga un par de banderillas con
tanta sal y salero como el señor cura de Paracuellos.....
El señor cardenal arzobispo, que se
había ido poniendo serio y triste conforme hablaba el alcalde, interrumpió a
este diciéndole:
-Bien, bien, señor alcalde, tengan
Vds. la bondad de retirarse para que yo pueda pensar si debo o no aceptar el
obsequio que Vds. me ofrecen y que de todos modos agradezco mucho.
Los señores de justicia se
retiraron, y el señor cardenal arzobispo llamó al señor cura, que, ocupado en
sus rezos, no había presenciado aquella singular audiencia, y que, a pesar de
que de nada le remordía la conciencia, sintió que volvían a temblarle las
pantorrillas.
V.
-Señor cura, siéntese Vd. aquí, a mi
lado, dijo el señor cardenal arzobispo con una mezcla de bondad y severidad que
alarmó un tanto al señor cura, a pesar de lo muy tranquila que éste tenía
siempre la conciencia.
-Gracias, eminentísimo señor.
-No hay de qué darlas, señor cura.
Dígame usted: ¿es verdad, como me han asegurado, que es Vd. peritísimo en el toreo?
-Es favor que me hacen sin
merecerlo, eminentísimo señor, contestó el señor cura bajando los ojos y
ruborizándose por efecto de su natural modestia.
-De seguro que los que me lo han
dicho no le han hecho a Vd. favor alguno, sino, por el contrario, y quizá sin
querer, un gran agravio. Conque vamos, señor cura, ¿qué hay de cierto en lo que
me han asegurado?
-Lo que hay de cierto, eminentísimo
señor, es que no paso de un simple aficionado al toreo.
-¿Y hasta dónde lleva Vd. esa
afición?
-No pasa, eminentísimo señor, de
bajar por las tardes a divertirme un rato orillas del Jarama capeando algún
toro bravo, entretenerme el sábado en el matadero dando algunos pases a la res
que se va a matar, poner algunos pares de banderillas cuando hay corrida de
novillos en el pueblo, y si la hay de muerte trastearle y despacharle de un
mete y saca recibiendo.
El señor cardenal arzobispo, cuyo
rostro se había ido encendiendo de indignación mientras hablaba el señor cura,
que lo atribuía a entusiasmo táurico de su eminencia, se levantó, exclamando
con severidad:
-Basta, señor cura, que no necesito
saber más para decir que Vd. es indigno de ejercer la cura de almas que le está
encomendada.
-Eminentísimo señor!.. balbuceó el
señor don José, temblándole, no ya las pantorrillas, sino todo el cuerpo.
-Nada me replique Vd. Toda la
satisfacción que me había causado la conducta de Vd. como párroco, queda
anulada y desvirtuada con su conducta de Vd. como aficionado al toreo, y desde
hoy tengo a bien retirarle a Vd. las licencias para ejercer el ministerio
sacerdotal.
-¡Perdón, eminentísimo señor!
exclamó don José queriendo arrodillarse bañado en lágrimas a los pies del
príncipe de la Iglesia; pero éste se mostró inflexible con él, y disgustado de
haber tenido que reconvenir y castigar allí donde había creído tener solo que
elogiar y premiar, determinó pasar inmediatamente a Ajalvir en vez de pernoctar
en Paracuellos, como había pensado.
Pronto se divulgó por el pueblo la
triste noticia de que el señor cardenal arzobispo había retirado al señor cura
las licencias de celebrar misa y confesar, por su afición al toreo, y que su
eminencia abandonaba aquella tarde a Paracuellos.
Todo el pueblo se llenó de pena, y
no se oían más que lloriqueos en las casas y en las calles.
-¡Y yo, exclamaba el señor alcalde
desesperado, y yo que he sido quien sin querer ha dilatao al señor
cura!!...
Inútil fue que el ayuntamiento y
comisiones de las clases más respetables del pueblo paracuellano se presentasen
al señor cardenal arzobispo en súplica de que dejase sin efecto la retirada de
licencias eclesiásticas al señor cura: el señor cardenal arzobispo continuó
inflexible, contestando que por más que lo sintiese, era en él deber de
conciencia el no consentir que un sacerdote degradase y ridiculizase su sagrado
ministerio con aficiones y ejercicios tan contrarios y opuestos a su augusta
gravedad como el ejercicio del toreo.
Su eminencia partió en efecto de
Paracuellos aquella misma tarde, y el pueblo paracuellano en masa quedó firmemente
dispuesto a mover cielo y tierra para vencer el rigor del señor cardenal
arzobispo.
En cuanto al señor cura y su
desconsolada señora madre, ni aun tuvieron valor para salir a despedir a su
eminencia, tomando parte en el coro de llanto y súplicas con que salió a
despedirle todo el pueblo: ambos quedaron en casa llorando y pidiendo al
milagroso Santo Cristo de la Oliva (muy venerado de todos aquellos pueblos a
pesar de ser de Cobeña) que ablandase el corazón del señor cardenal arzobispo.
VI.
El señor cardenal arzobispo había
pernoctado en Algete después de visitar los pueblos de toda aquella banda
izquierda del Jarama, y se disponía a volver a Madrid para descansar algunos
días y continuar la visita por su dilatada diócesis.
Inútiles habían sido todos los
empeños y súplicas con que en nombre del pueblo paracuellano, le habían
importunado las personas más respetables de aquella comarca para que devolviese
las licencias eclesiásticas al señor cura de Paracuellos, que aparte de su
pícara afición al toreo, era, según le decían todos, un sacerdote ejemplar: el
señor cardenal arzobispo había continuado inflexible, contestándoles con un dixi.
El señor cura de Paracuellos y su
señora madre, poniendo ya solo en Dios su esperanza, se dirigieron a Cobeña antes
de salir el sol, sin más objeto que oír una misa en el altar del Santo Cristo
de la Oliva, y pedir a este milagroso Señor que el señor cardenal arzobispo de.
Toledo perdonase al sacerdote castigado y ya profundamente arrepentido de sus
faltas.
Cuando ya habían oído la misa y
orado larga y entrañablemente y se disponían a volver a Paracuellos, oyeron
repicar las campanas de Cobeña: era que el señor cardenal arzobispo, de regreso
de Algete, que dista de allí media legua, entraba en la villa de paso para
Madrid.
Creyendo la anciana y su hijo que
por permisión de Dios tropezaban allí con el primado de las Españas y debían
aprovechar aquella ocasión para dirigirle personalmente sus súplicas, le
salieron al encuentro junto a la fuente que está a la entrada del pueblo, y se
arrodillaron a sus pies anegados en lágrimas.
El señor cardenal arzobispo les dio
a besar el anillo y los levantó amorosamente no menos conmovido que ellos,
pero, haciendo un penoso esfuerzo sobre su voluntad de hombre para no someter a
ella su voluntad de prelado, volvió a negar al pobre señor cura la gracia que
éste le pedía, y atravesando la población, sin detenerse apenas en ella, siguió
a pie hacia la barca de Paracuellos.
El cura y su anciana madre le
siguieron tristemente, la anciana ocultando a su hijo las lágrimas con el
rebozo de su mantilla de franela, y el cura ocultando a su madre las suyas con
el embozo de su capa.
El señor cardenal arzobispo y su
comitiva tomaron la cuesta de Ibán-Ibáñez, que termina en las praderas del
Jarama, por entre las cuales y el cerro de Paracuellos hay que caminar un buen
rato para llegar a la barca donde esperaba al cardenal arzobispo el coche.
El señor cura y su señora madre
estuvieron a punto de dirigirse al pueblo por los cerros en vez de bajar a las
praderas; pero yo no sé qué corazonada le dio al señor cura, que dijo a su
madre:
-Madre, vámonos por abajo.
En el momento en que el cardenal
arzobispo y su acompañamiento ponían el pie en la pradera, un toro de una
torada que pacía mucho más arriba a la orilla del río, y que no había quitado
ojo del señor cardenal desde que este asomó por lo alto de la cuesta con su
traje encarnado, partió como una centella praderas abajo, sin que bastaran a
detenerle los esfuerzos que para ello hacían los vaqueros.
El señor cardenal y su
acompañamiento, viendo que el toro se les venía encima como una furia infernal,
apretaron el paso llenos de espanto; pero el toro avanzaba en un segundo más
que ellos en un minuto. Viéndole ya encima, los de la comitiva, llenos de
terror, treparon a los cerros; pero el señor cardenal, como era tan grueso,
resbaló y rodó al suelo apenas lo intentó y no tuvo más remedio que seguir
pradera abajo pidiendo, espantado, socorro, primero a los hombres y después a
Dios.
Ya sentía a su espalda las pisadas y
los furiosos resoplidos de la fiera, y encomendaba su alma a Dios creyendo
llegado el momento de entregársela, cuando de repente le pareció que los pasos
y los resoplidos del toro se desviaban algo de él, y entonces volvió la vista y
lanzó un grito de esperanza y agradecimiento.
Era que el señor cura de
Paracuellos, al ver al señor cardenal arzobispo en aquel terrible trance, se
había lanzado a la pradera por un atajo de los que él conocía perfectamente, y
saliendo al encuentro del toro en el momento en que éste casi tocaba con sus
terribles astas al cardenal, le había tendido la capa, y con admirables
quiebros y capeos le desviaba del blanco (o mejor dicho encarnado) de sus iras,
y daba tiempo a que llegaran los vaqueros armados de fuertes picas, como en
efecto llegaron e hicieron a la fiera tornar praderas arriba a reunirse con la
torada.
El señor cardenal arzobispo,
llorando de alegría y agradecimiento, abrió sus brazos a su salvador y le
estrechó en ellos, exclamando:
-Señor cura, este peligro en que me
he visto, y esta salvación que a Vd. debo, son un milagro con que Dios ha
querido castigar mi excesiva severidad para con Vd., y mostrarme cuán digno es
Vd. de mi indulgencia. Como hombre le daré a usted cuanto me pida, y como
arzobispo de Toledo le devuelvo inmediatamente las licencias eclesiásticas que
le había recogido.
-¡Gracias, eminentísimo señor!
exclamó el señor cura arrodillándose anegado en lágrimas de gratitud y consuelo
a los pies del arzobispo, que se apresuró a alzarle, diciéndole:
-No me dé Vd. gracias, señor cura,
déme usted únicamente palabra de que no volverá nunca a degradar el manto del
sacerdote tendiéndole a los pies de una fiera irracional.
-Eminentísimo señor, contestó el
señor cura con toda la efusión de su alma, yo prometo a vuestra eminencia por
mi fe de sacerdote y mi honra de hombre, que sacrificaré mi vida, si es
necesario, al cumplimiento de esta promesa solemne que a vuestra eminencia
hago.
Poco después el señor cura de
Paracuellos y su señora madre subían la cuesta de la barca y otro poco después,
cuando el señor cardenal arzobispo se alejaba camino de Barajas, las campanas
de Paracuellos se hacían astillas a fuerza de repicar, y el pueblo
paracuellano, congregado en el alto de junto a la iglesia, se volvía ronco a
fuerza de dar vivas al señor cardenal arzobispo de Toledo y al señor cura de
Paracuellos.
VII.
Habían pasado ya muchos años. La
señora madre del cura de Paracuellos, que lo era aún el Sr. D. José, dormía ya
en el camposanto a donde había ido a parar amada y bendecida del buen pueblo
paracuellano, después de haber pasado la vejez más dichosa que mujer había
pasado en Paracuellos.
El Sr. D. José, que no era aún
viejo, estaba hermosote y sano. Una tarde le dijeron que en la casilla de un
melonar de la ribera del Jarama había caído gravemente enferma una pobre
anciana, y se fue a verla, porque es de saber que los ocios que en otro tiempo
dedicaba al toreo, los dedicaba desde lo de marras al estudio de la medicina
casera, persuadido ya de que si bien es cierto que el saber no ocupa lugar,
este saber ha de ser el verdaderamente útil y no el nocivo o cuando menos
fútil, como el táurico, que es nocivo o fútil casi siempre, y si es útil alguna
vez (como se lo fue a él una), es porque todas las reglas tienen excepción y no
conviene que el hombre se rompa la cabeza adquiriendo saber cuya utilidad solo
se funde en la excepción.
Volvía el Sr. D. José de visitar a
la pobre enferma, a la que había dejado muy consolada con unas medicinas
caseras, unos reales y unos consejos, cuando al atravesar las praderas se vio
de repente acometido de un furioso toro que estaba escondido y como en acecho
detrás de un zarzal.
Corrió, corrió el Sr. D. José
perseguido por el toro, y cuando éste se le echaba encima, llevó la mano a
aquel mismo manteo con que con la mayor facilidad había salvado al señor
cardenal arzobispo de Toledo; pero como si el manteo hubiese quemado su mano,
le soltó, y un minuto después el pobre Sr. D. José estaba tendido en la pradera
con el manteo en los hombros y el pecho abierto de una cornada.
Esta es la historia del señor cura
de Paracuellos, cuya canonización no ha solicitado ya el pueblo paracuellano
temeroso de que la gente aficionada (con perdón de Vds.) A cuernos, salga luego
con la pampringada de que también ha habido un torero santo.
FIN.






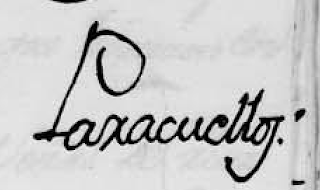





Comentarios
Publicar un comentario