Lunes de Pandemia #quedateencasa
Una de las fiestas importantes del
calendario cristiano es la Semana Santa, ayer habría dado comienzo con el
Domingo de Ramos. Hoy lunes, en distintos lugares de la península, y con
especial devoción en Málaga, la imagen del Cristo Cautivo recorrería las calles
de las ciudades. En Paracuellos la Semana Santa se traduce en una serie de
oficios espirituales, acompañados de la procesión del encuentro doloroso el
jueves Santo y la procesión del silencio el Viernes Santo, tras el cual se
produce un rezo del Vía Crucis. Hoy, si nos permiten el sinónimo, estamos
cautivos en nuestras casas por culpa de un virus, estamos a lunes de pandemia.
Una epidemia que recorre el planeta por una posible zoonosis nos confina en
nuestras casas, sin poder disfrutar de esta tradición. No existe cura ni vacuna,
ni sabemos muy bien la forma de interaccionar con nuestro organismo este coronavirus
llamado COVID 19. Esto nos hace recordar un poco la historia de la vacuna, que
se llega a ella como solución para otro virus, el de la viruela, vacuna cuya
expansión Paracuellos participa tímidamente.
La Viruela es una enfermedad con el humano
como huésped natural, que afecta principalmente en la niñez. Es producida por
dos virus complejos, de la familia de los ortopoxvirus, de unos 250-300 nm de
diámetro y que contiene de DNA como material genético. Los dos virus producen
la viruela mayor (clásica), con una
mortalidad de alrededor entre el 30 y 90% de los infectados; y la viruela menor, también conocida como alastrim, con una mortalidad del 1%. Su
forma de trasmisión es de persona a persona a partir de aerosoles provenientes
de la persona infectada. Actualmente existe remedio gracias al virus de la vacuna o vaccinia, que
infecta al ganado bovino. Este virus de la vacuna es otro ortopoxvirus. Se
considera erradicada por voluntad humana en el año 1977, gracias a la
vacunación global sistemática desde 1950 tras una resolución de la OMS.
Actualmente se crioconservan cepas del mortal virus en EE. UU y Rusia.
Según los estudios moleculares el
virus original es un poxvirus
ancestral africano que afecta a redores, que, por mutaciones posteriores, se
produce una separación evolutiva dando lugar a dos divergencias, originando el virus del alastrim entre hace 6.300 y
1.400 años del presente y posteriormente el virus de la viruela clásica entre hace 600 y 400 años del presente. Con estos
datos de biología molecular, es una zoonosis originada a partir de los Jerbos,
difundiéndose hacia Asia en la remota antigüedad. Los primeros registros
arqueológicos de la Viruela se encuentran en momias de la época de Ramsés V
(1157 a.C.). Se piensa que el virus fue difundido por comerciantes egipcios a
la región india en el primer milenio a. C., siendo el viejo mundo donde se
establece de forma endémica. En la literatura podemos encontrar evidencias de
la enfermedad en epidemias descritas en distintas épocas. Es el obispo Marius de
la ciudad suiza de Avenches en el año 570 d.C., quien designa una enfermedad
que llama “variola”, al describir un
brote mortífero en el siglo VI. Posteriormente en el año 910 el médico persa Al
Razi, describe una forma de viruela benigna en su Tratado sobre la Viruela y el
Sarampión, en el que consideraba ambas como variantes de una misma enfermedad.
A partir del siglo XV empieza a
describirse como una enfermedad grave y mortal. Esto justificaría la falta de
referencias en los textos clásicos, pues era una enfermedad leve hasta su
mutación hace aproximadamente 500 años. La mutagénesis coincide con las
sucesivas misiones españolas que llegan a América, donde no existía una
inmunidad contra la enfermedad. En 1520 desembarca en Yucatán los hombres de
Pánfilo Narváez, introduciendo la Viruela en América, a través de un esclavo
africano infectado con el virus. Según crece España por el continente
americano, la Viruela se extiende por el imperio azteca acabando con el 95% de
su población. A partir de ahí, se genera un proceso ideal para la mutación de
la enfermedad. En el nuevo mundo la Viruela sesgaba la población, cosa que no
pasaba en el viejo mundo, hasta que se introdujo el virus mutado gracias al
comercio. Nápoles tiene el dudoso honor de ser el lugar donde apareciera el
primer caso de “viruela negra”, cepa
precursora de la conocida como viruela clásica, que desfiguraba y mataba a la
población, sin que hubiera tratamiento que lo remediase. Con la trata de
esclavos se dan las condiciones necesarias para la mutación del virus: alta
hacinación y la ausencia de cuidado de las víctimas, produciéndose
coinfecciones con otros virus. A esto hay que unir las migraciones de europeos
al continente americano, causada principalmente por las guerras producidas por
la Reforma protestante y la Contrarreforma favoreciendo las trasmisiones.
Por aquel entonces como hemos visto, la
Viruela se ha confundido en varias ocasiones como una sintomatología de otras
infecciones, Sarampión, Peste, Sífilis…, lo que causaba que el diagnostico no
fuera nada fácil. No fue hasta mediados del siglo XVII cuando se empezó a
considerar como una enfermedad única, describiendo epidemias de Viruela
discretas y confluentes. Para aquel entonces el virus se había acomodado ya a
escala global, con doscientos años de azote, diezmando la población tanto en
los territorios peninsulares como ultramarinos. La población sufrió sobre todo
en los siglos XVI, en especial en el XVII, epidemias que se lleva por delante
60 millones de personas.
La historiografía científica muestra lo
que se llama “variolización”,
encontrando en los tratados árabes esta forma de combatir la enfermedad, la
cual consistía en frotar el material obtenido de una pústula en pequeños cortes
de un brazo de una persona sana. Se sabe que en India y China se practicaba
desde el primer milenio antes de cristo. Es en 1718 cuando el médico de la
embajada británica en Constantinopla, el Dr. Emmanuel Timony realizara una variolización
junto a un cirujano del cuerpo diplomático, inoculando a una ciudadana inglesa,
con resultados satisfactorios. Este diplomático realiza la primera inoculación
en Londres en su hija Mary, ante la presencia de observadores médicos del Royal College of Physicians. La técnica
no estaba exenta de riesgo, pues al usar una preparación con demasiada carga
vírica, se obtenía el resultado contrario al deseado.
Encontramos en la literatura científica
que las primeras variolizaciones se realizan en España en 1728 en pueblos de
Guadalajara y Segovia. Hay constancia de
la práctica de la técnica tanto en la península como en tierras americana,
siendo una práctica con defensores y detractores. Uno de los lugares que se
arraiga esta práctica es en el País Vasco, gracias al ilustrado D. José
Santiago Ruiz de Luzuriaga. Este consigue una recomendación por parte de las
Juntas Generales, algo impensable en el resto del país, que no se produce hasta
que en 1798 Carlos IV ordena a través de una Real Cédula inocular de viruelas
en los hospitales y casas de misericordia que dependen de la corona. La
monarquía borbónica era muy consciente de lo que significaba la enfermedad,
pues había padecido reiteradamente las epidemias de viruelas.
Con esta información, otro británico, el
médico rural Edward Jenner (1749-1823), observa que las personas que estaban
constantemente en contacto con ciertos animales (Vaca y Caballo), sufrían una
enfermedad similar a la Viruela en estos cuadrúpedos, parecían estar protegidos
de la enfermedad. Comenzó en 1796 a experimentar la variolización utilizando el
material de la pústula de los animales, para posteriormente inocular a los
variolizados con el virus Viruela. Los resultados fueron esperanzadores con el
virus de la vaca (conocido como vaccinia).
Sus experimentos confirmaban que se podría proteger a los humanos contra una
enfermedad potencialmente peligrosa con un virus relacionado, dando además
nombre a esta técnica: la vacunación. Con estas técnicas, variolización y
vacunación, hoy en día, se configuran la mitad de las técnicas de protección
frente a agentes víricos; la primera se realiza con un virus atenuado, y la
segunda con un virus relacionado.
La técnica de Jenner tuvo una gran
difusión los primeros años. En España se realiza la primera vacunación tan solo
dos años después del descubrimiento de Jenner a finales de 1800 en la comarca
de Puigcerdà. Poco después el Dr. Ignacio de Jáuregui, medico de cámara de la
familia Real, recibieron la linfa de París, y comenzó una tanda de vacunaciones
en la provincia de Madrid. Son bastantes los médicos y cirujanos de la época
entusiasmados con el nuevo descubrimiento, e intentan crea un modelo
centralizado para la vacunación (como sucedía en Francia e Inglaterra),
haciéndose con reservas de la ninfa en Madrid. Existen textos epistolares de
uno de los promotores de la vacunación, el Dr. Ignacio Ruiz de Luzuriaga (hijo
del antes citado José Santiago Ruiz de Luzuriaga), describiendo como en los
primeros nueve meses había sido inoculadas 860 personas en Madrid, pero que
existían problemas para centralizar el exudado vírico. Por esto los cirujanos
de los lugares cercanos a Madrid llevan a personas a vacunar a la capital del
reino, y de esta forma poder conservar la vacuna en los municipios. Cuenta el
Dr. Luzuriaga que “D. Vicente Benedicto,
Médico de Getafe, y el Cirujano del lugar han vacunado sus hijos en Madrid para
llevar el fluido vacuno más seguro al lugar de su residencia. El Médico de
Fuenlabrada; el cirujano de Griñón Díaz, y otros, han seguido el mismo ejemplo con
la mira de propagarla en todos los lugares circunvecinos de la corte; se vacuna
en Toledo, Segovia y otras muchas ciudades vecinas de Madrid; y si esto se ha
conseguido en el término de 4 meses, debemos prometernos ver generalizada la
vacuna en toda España” (OLAGÜE, 1993, p327). La vacuna no se aplicó de
forma generalizada, pues hasta la epidemia de 1811 en lugares como Paracuellos
de Jarama, que está a tan solo tres leguas de Madrid, no se produce la
vacunación. Aun así, como contamos en otra entrada el Dr. Julián de Ávila,
comenta que ese 1811 hay una epidemia de viruela, en el que veinte niños no
vacunados con la linfa son atacados por la enfermedad de forma brutal. Entonces
a partir de una póstula de su hija, de brazo a brazo, comienza una vacunación
que salva de la catástrofe a setenta niños. Es la primera vacunación
documentada en nuestro municipio, quince años después de su descubrimiento.
Cuenta el Dr. Julián de Ávila en el informe: “La enfermedad varilosa
se presentó en este pueblo a mediados de mayo pasado. A los primeros infantes
que atacó fue con tanta rapidez y violencia que todos sus síntomas agigantados
ponían á los chicos gravemente afectados, y la erupción abundante desconocidos
e incomodos. Establecí para su curación el método de humedecerles ya con
enemas, ya con periluvios, y finalmente ya con diluentes, y habiendo visto que
esta enfermedad progresaría malamente, y que no había enbacunados más que unos veinte y tantos chicos por haber
despreciado en otro tiempo este administrable preservativo, remití sin dilación
a Madrid una hija mía para que la enbacunasen
de brazo a brazo como en así se hizo pero por pronto que quise hacer de ella
esta operación á los demás chicos del pueblo, ya había atacado a más de
treinta; y luego que a otra mi hija le produjo el grano bacuno poniéndose en proporción para ello, vacuné de brazo a brazo
a más de setenta que no habían tenido la viruela previniendo a sus padres y
familias que por estar la natural en el pueblo, el que estuviese tocado a caso
se le presentaría mas pronto una prevención hice para que este inestimable
preservativo perdiese nada de su merecido anticipo, pues la abundancia de
viruela natural que venía no les estimulo para que todos consiguiesen con sus
hijos a buscar la vacuna. En todos los enbacunados
he observado que han seguido sus periodos regularmente solo en tres se han
presentado las viruelas cristalinas que al quinto día se les calmo y en otros
cinco una viruela a semejante a la natural aunque en más numero que en los
anteriores; pero con ella han andado han comido y bebido: y positivamente
aseguro que la vacuna ha cortado y contenido a este proceso variloso, pues que ninguno de los
vacunados tiene la menor indisposición y ninguno han desgraciado, cuando sobre
haber fallecidos de los de la viruela natural, entran padeciendo en el día
varios de los que las tienen que se resistieron a la vacunación. En cuanto
puedo informar en los particulares que se me han preguntado”.
El momento de aparición de la vacuna,
coincide con el final del periodo del movimiento político cultural conocido
como Ilustración, donde el deseo de modernización de España impulsó grandes expediciones
científicas, con investigaciones de distinta índole, desde botánicas a
geodésicas, convirtiendo los barcos en laboratorios flotantes. A esto hay que
añadir la existencia de una generación de médicos formados con esa premisa
entre los que se encontraban Ignacio Ruiz de Luzuriaga, el alicantino Francisco
Javier Balmis Berenguer (1753-1819) -con amplia tradición de cirujanos en la
familia- y el leridano José Salvay y Lleopart (1778-1810). Estas dos premisas,
junto a una epidemia de viruela que asola américa son las que confluyeron para
hacer la última gran expedición de la ilustración conocida como La
Real Expedición Filantrópica de la Vacuna.
Es en marzo
de 1803 cuando da comienzo una carrera para realizar la expedición de la
vacuna, con tres objetivos claros: difundir la vacuna a todos los Virreinatos,
instruir a los sanitarios locales para practicar la vacunación, y, por último,
crear Juntas de Vacunación para mantener la inmunización de forma permanente.
Los gastos de la expedición hasta ultramar corrían a cargo de la Real Hacienda,
una vez allí, el resto de los gastos tenían que asumirlo los Censos y Tributos
de Indios. La expedición está dirigida por el Dr. Balmis, con sobrada
experiencia como cirujano militar, como subdirector el joven Dr. Salvany. Los
acompañaron tres ayudantes, dos médicos, dos practicantes, tres enfermeros, así
como la marinería y el capitán de la corbeta María Pita.
Había
además de acompañarlos la vacuna, se realizaron pruebas para mandarla en
distintos embalajes, la humedad y calor estropeaban la vacuna. Para ello,
diseñaron una estrategia con la intención de mantener vivo el virus durante el
mes que duraba la travesía. La táctica era ir vacunando, tras una inoculación
inicial, a 2 niños por semana, para que, de esta forma, al desarrollar
vesículas frescas durante la travesía, se garantizaba no desarrollar en todas
sus fases la enfermedad de la viruela de la vaca al final del viaje. De esta
forma llegaban con vesículas frescas al otro lado del Atlántico y poder
continuar con la vacunación sucesivamente. Eligieron para esta función a de 22
niños de entre 3 y 9 años, de las inclusas de Madrid y La Coruña, lugar de
partida de la expedición, que no hubieran parecido la viruela natural ni
estuvieran vacunados. Los pequeños iban acompañados por la cuidadora, a la par
que enfermera, Isabel Sendales y Gómez, ya que entre el grupo elegido estaba su
hijo adoptado. Estos niños, tras el viaje, se asentaron en México, otros fueron
los que continuaron la “cadena” de vacunaciones.
La
expedición parte el 30 de noviembre de 1803, con una primera escala 27 días
después en Santa Cruz de Tenerife, donde comenzó la vacunación en las islas Canarias.
De la isla partieron hacía Puerto Rico, donde llegaron el 9 de febrero de 1804.
Tras un desencuentro con los médicos de procedencia inglesa, que había
introducido la vacuna desde sus países de origen, partieron el 12 de marzo
hacia Caracas donde llegan el 28 de marzo. En el lugar recibe la noticia del
fallecimiento del comisionado para llevar la vacuna a Santa Fe, capital de
Nueva Granada, por lo que deciden dividir la expedición siendo Salvany el
encargado de “repartir” la vacuna por el sur del continente, llegando esta
expedición entre 1805 y 1808 a Quito, Lima y Santiago de Chile como principales
ciudades. Desde Caracas, Balmis se pone rumbo a la Habana donde llega el 26 de
mayo de 1804. Posteriormente se dirigen a Sisal donde atracan el 25 de junio.
De Sisal parten hacia Veracruz, donde por causa de la disentería tienen que
volver a México. Hasta el principio de febrero de 1805, día que parten hacia
Filipinas, preparan la segunda parte de la expedición.
Esta parte
de la expedición no estaba contemplada, pero por el éxito alcanzado en América,
Balmis decide continuar su proyecto hacia Asía. Al no contar con financiación
tiene que contar con benefactores que costeen el proyecto. Comienza su travesía
hacia la costa asiática en el buque “Magallanes”
para llegar el 15 de abril de 1805 a Manila. De ahí fueron a Macao, y desde
donde partieron hacia Cantón para llegar el 5 de octubre de 1805. Por esta
parte del mundo, Balmis no encontró más que dificultades y los vacunados no
llegaron al centenar de personas. Desde Cantón se enrolo en el barco de bandera
portuguesa “Bom Jesus de Alem” con el
que llegó a Lisboa en el 14 de agosto de 1806, no sin antes hacer escala en
Santa Elena el 17 de junio. El 7 de septiembre fue recibido en Madrid,
felicitado por el éxito de su expedición.
Poco
después de llegar a España se produce la ocupación napoleónica. El Dr. es
declarado proscrito por su oposición directa a la ocupación, por lo que Balmis
sale de Madrid a finales de 1808. Esto unido a las noticias que llegaban de ultramar,
donde daban extinto el fluido vacunal, hace que regrese a México. Allí tiene
verdaderos problemas de distinta índole, entre ellos encontrar vacas
infectadas. Decide volver a Madrid en 1810. Ese año recibe la noticia de la
muerte de Salvany. El resto de la su vida la pasó en Madrid, como vocal de la
Real Junta de Cirugía y Cirujano de cámara.
A partir de
ese momento la propagación de la vacuna empieza a decaer de forma brutal. Entre
los problemas encontramos la omnipresente resistencia popular a la vacunación y
la falta de linfa, propiciando la aparición de falsas vacunas, unido a una
inestabilidad política, se producen repuntes de Viruela. En 1871 el estado crea
el Instituto nacional de Vacunación, consiguiendo tener de nuevo efectividad la
vacunación. No ocurre lo mismo en otros países hasta bien entrado el siglo XX.
A esto hay que añadir que para evitar ciertas trasmisiones de enfermedades
entre los vacunados (especialmente Sífilis), se deciden realizar la obtención
de la vacuna directamente desde las reses infectadas con vaccinia. Esto no
estaba exento de peligros, como la trasmisión de tuberculosis. Gracias al
conocimiento de la liofilización (congelación y desecación) se consigue una
vacuna estable, lo suficientemente segura como para realizar una campaña de
vacunación a nivel global, que acaba con la enfermedad en el pasado siglo XX.
España llevaba ventaja en la vacunación sistemática, por lo que la enfermedad
es erradicada antes. El último caso registrado en el mundo por infección natural
se data el 26 de octubre de 1977. La OMS la considera erradicada desde 1980.
La historia
de la viruela no termina con su erradicación, como ya comentamos, existen un
total de 470 cepas congeladas en EE. UU y Rusia. Hubo un tercer país que
mantenía el virus, Inglaterra, en la Universidad de Birmingham, donde por un
accidente en un laboratorio un fotógrafo medico contrajo la enfermedad, que le causó
la muerte y el investigador se suicidó. Con el suceso se ponía de manifiesto la
peligrosidad de infecciones accidentales, sin contar la posibilidad de
utilizarlo como arma biológica. Hace un lustro varios comités expertos reunidos
bajo el auspicio de la OMS, recomendaron su destrucción, pues no hay razón para
su conservación.
Como hemos visto, a lo largo de la
historia, la intervención humana puede crear las condiciones necesarias, para
que un virus animal se convierta en un problema de salud grabe. Son varias las
zoonosis que no han tenido mayor problema que la contención de la enfermedad.
Por el contrario, el tiempo ha demostrado que se puede “escapar” del control
que creemos tener, en cualquier momento, si se dan las condiciones para que
esto ocurra. El SIDA o la mal llamada “gripe española” de 1918 podrían ser un
ejemplo. Afortunadamente, a día de hoy, los avances científico-tecnológicos nos
permiten caracterizar los virus y empezar a trabajar en su cura en poco tiempo,
no los siglos de la viruela, o los decenios del VIH.
La historiografía nos muestra la
efectividad de ciertas vacunas, hasta el punto de la total erradicación de
enfermedades mortales. Siendo el origen de la profilaxis la mejor muestra, y la
vacuna contra la Polio, la que lo confirma. Actualmente existe un movimiento
antivacunas, que está haciendo reaparecer enfermedades víricas, dadas por
extintas en buena parte del mundo, ignorando que cada año dos millones y medio
de personas no mueren por estar vacunados. Ese movimiento de un mundo sin
vacunas, tienen un ensayo general con la pandemia que sufrimos actualmente.
Proyectos como la Real Expedición
Filantrópica de la Viruela, fueron inversiones, decisivas para el progreso del
conocimiento. No solo de su época, pues como hemos visto, han servido de “ensayo
general” para realizar proyectos a escala mundial. Hoy nos damos cuenta de que
lo que algunos conciben como un gasto en investigación, educación y sanidad, es
una inversión. Sin educación no hay investigación, y sin investigación no hay
sanidad. Esas grandes investigaciones fueron llevadas a cabo por ilustrados,
hombres que confiaban en progreso. No solamente de hombres, también de mujeres
que pasan de puntillas por los textos. En este trabajo, podemos destacar tres
de esas mujeres, la británica en la que realizan la valorización (Mary), la
enfermera que acompaña a los niños en la Real Expedición -Isabel Sendales y
Gómez- y por último la hija del cirujano de Paracuellos, que confío plenamente
en la ciencia trayendo sobre sí la vacuna a toda una población.
Solo nos queda para terminar con esta entrada
un par de cosas. Primero unirnos a ese símbolo de banderas a media asta, que hay
en nuestro municipio, símbolo de dolor por los más de mil fallecidos por este COVID19,
expresando nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Para concluir dando
las gracias a todos y cada uno de los que, con su trabajo permiten que estemos
confinados, ganando tiempo al virus. Esos trabajadores que mantienen el país al
ralentí: personal sanitario, limpieza, tenderos, industria farmacéutica y
boticarios, repartidores, científicos, conductores y transportistas, agricultores,
ganaderos, pescadores, fuerzas del orden y seguridad… una lista, seguro que
incompleta, de trabajadores, que junto a los voluntarios de protección civil y asociaciones que hacen un esfuerzo,
exponiendo su salud por nosotros. GRACIAS.
Luis
Yuste Ricote y Javier Nájera Martínez.
Cronistas oficiales de Paracuellos de
Jarama.
Bibliografía y webgrafía:
- BALAGUER PERIGÜELL, E.; BALLESTER AÑON, R. (2003):
“En el nombre de los niños. Real
Expedición Filantrópica de la Vacuna 1803-1806”. Monografías de la AEP.
- LÓPEZ-GOÑI, I. (2015): “Virus y Pandemias”. Glyphos Publicaciones.
- NÁJERA, R. (Coord.) (2012): “Erradicación y control de las enfermedades producidas por Virus”.
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S. A., Madrid.
- NÁJERA, J.; YUSTE, L. (2016): “Historia(s) de
Paracuellos de Jarama”. Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, Madrid.
- MIRA GUTIÉRREZ, J. (2014): “In memorian de la viruela y la vacuna. Pasado, presente y futuro en el
34º aniversario de la erradicación de la viruela”. Revista
Hispanoamericana. Nº 4.
- OLAGÜE DE ROS, G.; ASTRAIN GALLART, M. (1994): “Una carta inédita de Ignacio María Ruiz de
Luzuriaga (1763-1822) sobre la difusión de la vacuna en España (1801)”. Acta
Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Ilustradam. Vol. 14, págs.
305-337.
- PUIG-SAMPER, M.A. (2011): “Las expediciones científicas españolas en el siglo XVIII”. Canelobre, Revista del Instituto Alicantino de
Cultura Juan Gil-Albert, No 57, 2011, pp. 20-41.
- RAMÍREZ, S.; VALENCIANO, L.; NÁJERA, R.; ENJUANES,
L. (2004): “La Real Expedición Filantrópica
de la Vacuna: doscientos años de lucha contra la viruela”. Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Madrid.
- RIERA PALMERO, J. (2015): “La introducción de la vacuna Jenneriana en España”. Anales de la
Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid. Nº 52, págs. 191-213.
- SCOTT, A. (1990): “Piratas de la célula”. Editorial Labor, Barcelona.
- TUELLS, J.; DURO TORRIJOS, J.L. (2013): “La segunda expedición de Belmis, revolución
y vacuna”. Gaceta Médica de México. Nº 149, págs. 377-384.
- TUELLS, J.; DURO TORRIJOS, J.L. (2013): “El viaje de la vacuna contra la viruela:
una expedición, dos océanos, tres continentes y miles de niños”. Gaceta
Médica de México. Nº 151, págs. 416-425.
- Archivo
Histórico de la Real Academia Nacional de Medicina (Madrid). Informe sanitario.
“Sobre las enfermedades que más comúnmente reinan en
la villa de Paracuellos de Jarama”.
1811.
- Auñamendi Eusko Entziklopedia
(fondo Bernardo Estornés Lasa). URL: http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/ruiz-de-luzuriaga-ignacio-maria/ar-122416/ [Consulta 21/11/2018]
- Va de barcos. Blog naval de Juan a Oliveira. URL: https://vadebarcos.net/2016/09/24/corbeta-maria-pita-real-expedicion-filantropica-vacuna-balmis/[Consulta 19/11/2018]
- Hipertextual. URL: https://hipertextual.com/2016/04/por-que-vacunarse [Consulta 19/11/2018]
- Biblioteca Digital de la Real Academia Nacional de
Medicina. URL: http://bibliotecavirtual.ranm.es/ranm/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1002065 [Consulta 19/11/2018]









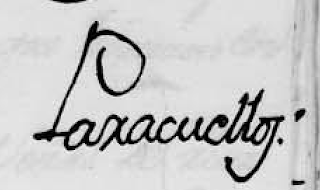





Comentarios
Publicar un comentario